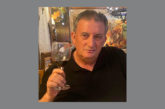Y llega, como en todo, el momento crucial, ese en el que enfrentarse a la vida para subsistir no supone sino dar un paso hacia el otro lado, a por la parca, empuñando el sacabuche y haciéndole caras. porque si se titubea… la suerte ya está echada de antemano. y puede que salgan cruces…
Y en esas, se disipó su ventura. «¡Maldita sea mi estampa…!», cavilaba atalajando el carro de calces para cargar los cuatro chismes de la mudanza. Una trébede y un fuelle; una tranca, las estenazas y la badila; un dornillo y un caldero; cuatro cacerolas, un par de pucheros, unos cuencos, una jarra, un mortero y un par de alcucillas; dos sillas de enea, la banca, los jergones de albardín, una mantas terillanas y… pare usted de contar. Ese era su capital después de toda una vida.
Don Enrique no solo no atendió a razones, mostró menos clemencia, y más mala leche que el que ajustició a la gata por maullar. Le desterró, sin más contemplaciones, a la majada a cuidar las putas cabras que brincaban por los farallones. ¡Y ojo con que se escapase alguna, que estaban muy requetecontadas! Con la Blasa refunfuñando, las dos chiquillas rabiosas y la Pena Negra camuflada entre los varales, el Avelino emprendió el camino hacia ostracismo y el olvido. Ése era el destino de los titopán, aquellos que, para el resto de sus días, estaban marcados por el estigma del mendrugo.
La majada era poco menos que un corral derruido. A base de echarle redaños, que de esos no andaba mal, logró cubrir aguas con retamas, broza y sarmientos, y aplanó el barrizal del suelo, al lado del fogón, y los poyos que, como camastros, habrían de aliviar sus huesos. El invierno iba a ser duro, aunque leña no faltaba. La carne, aun poco abundante, tampoco. Mientras la Blasa ordeñaba la escasa leche de las cabras, cuando podía atraparlas, él se dedicó a cepear para no desperdiciar los cuatro cartuchos que le quedaban. Conejo, liebre, zorro y toda una sarta de pajarillos, alguna perdiz incluida, fueron la base de su sustento diario durante años. El pan, ni olerlo y la fruta… las bellotas y algún que otro madroño. Y así, con la mierda como alfombra, ejecutó el tiempo su venganza, que, como en tantas ocasiones, no se detuvo con cualquier cosa. Fue a más.
Olvidados hasta en el infierno –solo el Resti se acercaba, más tarde que nunca, para acarrearles su rapiña–, se amarraron a la vida y bregaron con ella en un vano intento por sobrevivirla. En la última batida en la que el patrón le permitió actuar como perrero, sufrió la cascaera de sus antiguos peones echándole la ojeriza. Andaba, sin poder enmendarlo, de boca en boca, tragando sapos y con la mueca terciá.
Cuando los perros recuperaban el resuello en las perreras y el Nino, alambreao, se dirigía a comer las sobras de las migas matutinas, se le acercó un maromo con pinta de fulero que no la había perdido ripio en toda la montería. Asobinado en el brocal del pozo, y con mal fingimiento, le propuso en medias palabras ganarse cuatro reales. Asintió con la cabeza y, barruntando el colmillo, siguió al disimulao hasta la cuadra las mulas.
Se trataba de un asunto simple: guiar, con la mui achantada, a ciertos personajes por las manchas de La Manjería. El recuerdo del destierro le revolvió los mondongos y, sin dudarlo dos veces, sentenció el negocio a la espera de órdenes; eso sí, demandando contrapartida en especies: pólvora y algunos cartuchos, una arroba vino y otra de aceite y unos cuantos enseres; además de un buen cuchillo de remate.
Unas jornadas más tarde apareció el Herminio, que así se llamaba el andoba, arreando a una mula torda con una burra en reata. El alborozo de la Blasa al descargar los pertrechos aventó a los abejarucos. Disfrutaron de unos buenos galianos y, con el lubricán, se metieron en la tupida mancha. Sigilosos como zorras entre jaras y lentiscos, rececharon a un tremendo pavo que se levantaba de su encame; le pillaron el aire y le atajaron la senda; se ataconaron en una apretada hojarasca y, con la raya de las tinieblas acechando, divisaron sus candiles. Entre dos luces, el Nino le enfiló a la Pena Negra, y, antes de lo que acaba en persignarse un cura loco, le espetó un zurriagazo que lo dejó patas arriba. No le hizo falta remate. Con la plata de la luna le aviaron la cabeza, le tajaron jamones y lomos y esparramaron sus despojos para las alimañas.
Al fresco de la aurora ya arreaba el Herminio con su trofeo por la senda de las Recovas. Fue el sol, por la cuerda de levante, el que avivó el instinto de los buitres para que delataran el desaguisado. Aunque cuando llegaron los guardas no quedaban muchos despojos, no hacia falta ser muy lerdo para saber lo que allí se cocía.
Repitieron unas cuantas veces e, incluso en alguna ocasión, acompañaron al Herminio algunos señoritingos con pelaje de haber salido de la penúltima guerra: rifles de largo alcance y anteojos para ganarle ventaja a las piezas. Así sí que era fácil, pensaba el Nino, al que se le picó la sangre y, con su provisión de pólvora y cartuchos, sacó a pasear por su cuenta a la Pena Negra, que recobró sus lozanos aires de mozuela demostrando su renombrada herencia. Durante un tiempo no faltaron en la majada chorizos de jabalín y buenos lomos de venao con los que las chiquillas desarrollaron lustrosos y prietos culos y orondas tetas.
Andaba buscándole las vueltas a un tremendo guarraco. Por los rastros que dejaba en las cortezas, pasaba de las once arrobas y las hozaduras eran como rejo de vertedera. Le esperaba, paciente, con la luna por las bañas y en la alborada en las gateras camino del encame; hasta cebó por lo limpio con bellotas del puchero. Pero no había forma. Apenas alguna noche vislumbró su sombra desbaratando nidos o apretando a alguna zorra. Le tenía tantas ganas que hasta la Blasa se preocupó por su abandono del camastro.
Para él, aquel guarro encarnaba el poder, capaz de hacer y deshacer las vidas a su antojo; por eso se juramentó en no parar hasta jipiarle navajas y amoladeras, que no le importaban sino por el reto que suponían. Amanecía cuando le oyó bufar en la hojarasca. Llevaba horas espachurrao en una carrasca sabedor de cual era su momento. ¡Ahora o nunca! Entumecido por la postura, gateó hasta el centro de la trocha y se plantó delante del engorrinao que, al notar su presencia, erizó las cerdas y le hizo hilo. Sin mediar insulto le estampanó un tirascazo que lo volteó en el aire. En las distancias cortas, la Pena Negra era infalible.
Cuando el eco del estampido se desperdigó por los valles escuchó los cascos de los caballos. No hizo falta explicarle qué estaba pasando. Como una exhalación se azuzó monte arriba y desde los riscos de La Codriana atalayó la umbría. De claro en trocha, para facilitar el trote de los caballos, galopaba hacia su postura la pareja de los civiles. La polvisca del camino no podía ser otra cosa que el lanrover de los guardas. No tenía hechura. Escondió a la Pena Negra y se lanzó hacia la solana para agazaparse entre algún matojo.
Oyó detenerse al coche y a los perros latiendo el rastro. Antes de que el sol brincara la cuerda ya estaba recibiendo hostias por todas partes. Le ataron en reata a un caballo y lo pasearon por todo el pueblo como a un trofeo de guerra. En el patio de la casa, don Enrique le escupió en la jeta y su hijo estuvo a punto de partírsela. Le sobaron bien la badana, pero, a pesar de recibir más que una estera, no abrió la boca y se tragó sangre y bilis hasta sentir su amargor en la punta de las uñas. Cuando comprendieron que no iba a decir ni mu, se lo llevaron al médico para que lo aviase y lo mandaron al monte con amenazas de muerte. Pero los golpes que le arrearon en el colodrillo le removieron la sesera y lo dejaron tarao para los restos.
Desde entonces, cada vez que oía los cascos de los caballos… se jiñaba en los pantalones.
La niña chica no mejoraba.
Desde que la acercó el Resti, al otro día de la Virgen, se postró en el camastro sin levantar cabeza. Cinco días con espelitres y los labios cuarteados presagiaban lo peor. Y, lo más cruel: sin nada que llevarle a la boca salvo la poca leche rapiñada de las cabras. Le preparó tisanas con tomillo, gordolobo, malvavisco y corteza de sauce, que apenas aliviaron la fría sudina. Pasó las horas muertas en la cabecera refrescando su frente y susurrando alguna palabra ininteligible. Al sexto no lo dudó. Escarbó entre la techumbre y rescató a la Pena Negra, escondida desde antaño, y el par de cartuchos oxidados. De amanecida se echó al monte. Tenía que conseguir a toda costa algún sustento jugoso que paliase la malura de su pequeña.
Intentó apeonar algunas perdices, pero sus fuerzas tampoco estaban como para tirar cohetes. Se metió en la mancha pensando en que lo mejor era alguna gabata o algún bermejo de carne tierna y mejor caldo. Deambuló por las trochas pisteando, pero sus ojos no eran los de antes y la falta de práctica nublaba sus sentidos. Recurrió a su olvidada paciencia y se dispuso a esperar en un paso. Nada. Sus mermadas facultades le jugaban malas pasadas y no supo si daba el aire o se meneaba mucho. El día se le echó encima y los bichos se le encamaron. Aguantó la solanera y comió alguna bellota, que le amargó como hiel y resecó su gaznate. Adormecido en las matas, recordaba tiempos de glorias y de desgracias. Apenas podía fijar el recuerdo de la Blasa y el de las hijas mayores. La vida, la suya, transcurrió, a veces lenta, a veces rápida, ante sus ojos como si, sin saberlo, se estuviera despidiendo. Y así era, aunque él nunca lo supo hasta el último suspiro. Nunca había sido muy listo para estas cosas. Ni para otras muchas.
Al Avelino lo aguardaron en el cebadero como a un marrano. Nunca llegó a saber de dónde vino la bala que le partió en dos el alma y lo dejó más seco que la mojama. Se despertó en la anochecida y atisbó la maleza en busca de su presa. La jabalina le olió y se le arrancó bufando. Por avatares del destino se repetía el lance que otrora le costara su desgracia. Pero esta vez no escuchó los cascos de los caballos ni le dio tiempo a jiñarse en los pantalones. Cuando encaraba, escuchó un disparo contrario.
No era su cartucho buscando los cuartos de la cochina. No era el suspiro seco y profundo de la Pena Negra en su postrera emboscada. No era nada que ya no hubiese sido… y el destino, avizorando, plantaba sus cartas sobre la mesa. No era suya aquella mano ni llevaba tres jamacucos para aguantar el farol. Por eso perdió… por eso había perdido siempre. Porque los marcados bajo el estigma del mendrugo, nunca aguantan los envites. Y si envidan van de falso.
Con el ánima escapando por la boca, aún tuvo redaños para estampar a la Pena Negra contra una encina. Se partió en dos, como su vida, para siempre. No hubo tiempo para más. Dos lágrimas, furtivas, bajaron por su mejilla. La una por la misericordia del Resti.
La otra por su niña chica.
A. Mata
VER AQUÍ La pena negra (primera parte)