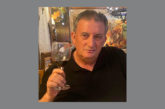Capítulo I: Los búfalos de Nanina
Nací en el Sur. El viento, bravo, de Levante; el aroma, mediterráneo, a lentisco, a retama, a pino… Las calimas abrasadoras de agosto; el sabor del salitre de la mar y el de los piñones, frescos y tiernos, recién caídos de la piña; el sonido de los abejarucos en septiembre… Sentires de unos años, viejos ya, doblados por la soledad de una ausencia cruel.
No recuerdo con cuántos años –puede que cinco o seis– escribí aquella carta a los Reyes Magos en la que les pedía una escopetilla de plomillos. Lo que nunca podré olvidar fue aquella mañana de enero, cuando entré en el salón de casa y, allí, apoyada en el mueble bar de papá, vi una pequeña carabina de cañón cromado y culata de madera clara. Aún hoy, estoy seguro de que aquel fue uno de los días más felices de mi vida.
A pesar de ser muy pequeña, me costaba trabajo mantener la carabina firme para poder apuntar. Los gorriones del campo –al que llegaba en cinco minutos caminando desde casa–, primero; los trigueros, las cogujadas, los alcaudones y alguna que otra paloma, que encontraba en el paraíso que entonces era Valdelagrana, después, fueron los lances que bautizaron esa pasión que, ya entonces, cosquilleaba mis adentros. Y, cuando digo ‘bautizaron’, digo bien, porque la semilla original la traía en el ADN, fue papá quien me la regaló. Fue él quien me descubrió el mundo de la caza, quien me enseñó a quererlo y respetarlo, fue con él con quien aprendí a coger una escopeta, a apuntar, a saber esperar, a disparar… Era él quien me llevaba al tiro de pichón del Puerto de Santa María en aquellas hermosas tardes de primavera. Fue él quien me enseñó a enamorarme del campo, del monte y de los seres que allí viven. Fue con él, no lo olvido, cuando descubrí –entre todo lo mucho que me enseñó durante el poco tiempo que pude estar a su lado– aquello de «no por mucho madrugar, amanece más temprano». ¡Aún me parto de la risa, cuando lo recuerdo!
“Lo que nunca podré olvidar fue aquella mañana de enero, cuando entré en el salón de casa y, allí, apoyada en el mueble bar de papá, vi una pequeña carabina de cañón cromado y culata de madera clara”
 Me explico: era sábado, estaba muy nervioso, la tarde anterior no había querido ir al cine con los amigos, preferí quedarme en casa preparando las cosas, ¡mañana me iba de montería con papá!, ¡mi primera montería!, ¡guau! Estaba como loco, sólo me faltó meterme en la cama con las botas y la gorra… No sé qué hora sería cuando me desperté, pero si sé que no daba crédito a lo que veía. Después de ducharme y vestirme, fui al salón para ordenar las cosas, subí la persiana de la ventana y… ¡era de noche! ¿Cómo era aquello posible?, cuando uno se levanta por la mañana, siempre es de día, ¡siempre hay luz! Me quedé perplejo, no entendía nada… Le pregunté:
Me explico: era sábado, estaba muy nervioso, la tarde anterior no había querido ir al cine con los amigos, preferí quedarme en casa preparando las cosas, ¡mañana me iba de montería con papá!, ¡mi primera montería!, ¡guau! Estaba como loco, sólo me faltó meterme en la cama con las botas y la gorra… No sé qué hora sería cuando me desperté, pero si sé que no daba crédito a lo que veía. Después de ducharme y vestirme, fui al salón para ordenar las cosas, subí la persiana de la ventana y… ¡era de noche! ¿Cómo era aquello posible?, cuando uno se levanta por la mañana, siempre es de día, ¡siempre hay luz! Me quedé perplejo, no entendía nada… Le pregunté:
–¿Porqué esta oscuro, papá?
–Es muy temprano aún, Yusi –él, y todos en Galicia, me llamaba así–.
–Ya, pero, ya me levanté, ya estoy despierto… cuándo uno se levanta ¡es de día!, ¿no?
–¿Cómo…?, ¡ah, ya! ¡Ja, ja, ja, ja, ja…! –mi padre reía a carcajadas, y me explicó–.
Cuando bajaba corriendo los domingos al quiosco de la escalerilla, el de Naranjo –Joaquín Naranjo se llamaba el quiosquero–, en busca de los tebeos de Hazañas bélicas, Roberto Alcázar y Pedrín o El Capitán Trueno, había uno que perseguía con un interés especial. Se llamaba Pantera Negra. Contaba las aventuras que, como las del Tarzán que todos conocemos, vivía el protagonista en las selvas del África ecuatorial. Sin televisión ni acceso a las bibliotecas, sin contacto con el mundo que existía fuera de lo cotidiano, éste fue mi primer contacto con África… Ya no la dejaría nunca.
Papá murió cuando yo tenía doce años. Con quince marché a la capital, Madrid, a preparar mi ingreso en la universidad. Quería estudiar Zoología. La dictadura del general Franco estaba escribiendo sus últimos renglones. Aquellos años –como me aseguró mi tío Daniel, aunque yo no le creyese entonces, mientras me llevaba en su Simca 1000 desde la Estación de Atocha al Colegio Mayor Chaminade–, iban a ser, me dijo, «de los mejores de tu vida».
Leí mucho sobre África, todo lo que caía en mis manos, vi películas, reuní cromos de sus animales, me empapé con documentales, historias y leyendas… ¡Siempre la soñé! Pero nunca imaginé lo que, con el tiempo, llegaría a significar en mi vida.
El Selous
Nanina es un masai de veinticuatro abriles. Cada año deja su tierra, en el noroeste de Tanzania, para pasar la temporada de caza en el Selous, uno de los últimos paraísos del viejo continente negro. Allí, en las orillas secas del río Luwegu, lo conocí. Allí, tuve la fortuna de cazar con él, en aquellas tierras de leyenda regadas por las aguas del Rufiji, bautizadas por occidente con el apellido de uno de los más grandes exploradores y cazadores blancos de todos los tiempos: Frederick Courteney Selous.
Nanina es un masai de raza, la caza es su vida. África está muy bien surtida de grandes cazadores como él. La facilidad, asombrosa, de sus gentes para seguir las huellas de un animal salvaje no te puede dejar de sorprender, por muchas veces que lo hayas vivido. Desde la sabana del Sudán a las colinas de Sudáfrica, desde los baobabs de Mozambique a las selvas de Liberia, la adaptación de estos hombres al entorno en el que viven es apasionante. Nanina lleva en su sangre la experiencia de su raza: huele las presas, siente sus movimientos, intuye sus intenciones… Nanina es un cazador… ¡es un masai!
“Nanina es un masai de raza, la caza es su vida. África está muy bien surtida de grandes cazadores como él. La facilidad, asombrosa, de sus gentes para seguir las huellas de un animal salvaje no te puede dejar de sorprender”
El Selous es un mundo de casi 57.000 kilómetros cuadrados –la misma extensión que Jaén, Granada, Almería, Málaga, Cádiz y Huelva juntas–, sin asentamientos humanos perennes, sin carreteras ni puentes ni edificios, sólo África: miombos, leones, ébanos, elefantes, árboles de sangre (bloodwood), leopardos, baobabs, rinocerontes –¡sí, rinocerontes!–, acacias, búfalos, mahoganys, hipopótamos, cocodrilos, eland de Patterson, antílopes sable, damaliscos de Liechtenstein, ñu de Nyassa, duiker de bosque del este de África, hienas manchadas, chacales de lomo negro, facocheros, cebras de Grant, civetas, garzas, cigüeñas de pico amarillo, marabúes, gansos, ánades, ibis, águila pescadora y marcial, milanos, buitre leonado, gallinas de Guinea… y un incontable sinfín de otras aves, conforman la pasmosa biodiversidad de una tierra sagrada, ¡de una tierra de caza! Selous es calor, arena y maleza, pinchos y moscas y escorpiones y arañas brutales y las odiosas tsé-tsé, y más calor y más andar. Selous es soledad con nombre, es silencio… roto a risas de hiena en la noche ciega; es una luna imposible, un atardecer inmemorial, un crepúsculo no terrenal… Selous es la caricia de lo amargo, la dulzura de lo incierto, la calidez que aguarda tras el esfuerzo… Selous es caza, ¡caza… en África!
 La magnificencia de África
La magnificencia de África
La asombrosa vastedad del territorio, impresiona. Cuando tienes la buena costumbre de informarte, antes de llegar, sobre los lugares que vas a conocer, en los que vas a estar, por los que vas a viajar, ganas la posibilidad de asimilar muchos conocimientos que de otro modo pasarían inadvertidos. Miraba y miraba, a través del cristal de la ventana, en la avioneta que nos llevaba desde Dar Es Salaam al Selous, las tierras que se extendían allá abajo, hasta mucho más lejos de lo que la vista podía abarcar.
La magnificencia no es fácil de asumir, al menos, no para los humanos. Estamos a demasiada distancia de ella, vivimos muy fuera de su ámbito de influencia. Sólo algunos espíritus sensibles, nobles e inteligentes, gozan de la posibilidad de aprehenderla y, me temo, no estoy entre ellos. Aún así, intento, siempre, cobijarme al amparo de sus sombras con la esperanza, puede que vana, de que me alcance algún retazo, por ligero que este pueda ser. Y, África… África es magnificencia; sin duda, lo es. Guarda, entre el polvo de sus sabanas, el secreto del origen de nuestra especie. Esconde, bajo su tierra curtida por soles de atardeceres estelares, los velados avatares que dieron forma a nuestro mundo. Oculta, en la intimidad de selvas, profundas y silenciosas, la incógnita de la ecuación que encadena de modo irreversible al hombre con la naturaleza. Ampara la fiereza de sus leones, acaricia la fuerza de sus elefantes, mima la nobleza del búfalo, la sabiduría del gorila, la belleza de la pantera, la agilidad de la mamba, la voluntad de la termita… ¡Hermosura, bella e indómita!, ¡experiencia, sabia, fuerza atávica, libertad incomparable, a pesar de los pesares… incomparable!
“Entre la maleza que nos rodeaba, asomó el cuerpo, y los cuernos, de un antílope sable. Sorprendido y curioso por nuestra inesperada irrupción en su mundo, no corrió, se detuvo a escasos veinte metros. Nos miraba, trataba de olernos, y allí se quedó cuando continuamos”
 Pensaba, así, mientras volaba camino del cauce, viejo y gastado, de uno de los afluentes del Rufiji –el río en cuya orilla, el 4 de enero de 1917, un francotirador acabó con la vida de Selous, el último gran cazador blanco–, el Luwegu. En la orilla de su cauce, apenas sin agua en ésta época del año, estaba el campamento en el que viviríamos durante el safari.
Pensaba, así, mientras volaba camino del cauce, viejo y gastado, de uno de los afluentes del Rufiji –el río en cuya orilla, el 4 de enero de 1917, un francotirador acabó con la vida de Selous, el último gran cazador blanco–, el Luwegu. En la orilla de su cauce, apenas sin agua en ésta época del año, estaba el campamento en el que viviríamos durante el safari.
Hace falta tiempo para llegar, y tiempo parar dejar África. El paso, desde nuestro mundo infernal al paraíso, no se puede asimilar al poco de bajar de un avión. Para llegar a alcanzar todo el gozo y la satisfacción que África puede regalar al cazador, es necesario ir despacio, percibir su realidad, paladear su olor, acariciar la brisa fresca de la mañana, oler sus colores, escuchar sus sonidos, palpar su luz, apagarse con el baño tenue de luz cálida en sus atardeceres rojos, ver, atisbar siquiera, la majestuosidad de la vida que guarda y esconde… hay, en fin, que sentirla.
Un Blaser .416 RM, otro del 8x68S, un cuchillo español de remate y una navaja de Albacete, eran las monedas con las que convencería a Caronte para que me llevase a la otra orilla de mis sueños. Superar el esfuerzo, vencer la dificultad y afrontar la incertidumbre, la cabeza de Medusa que me serviría para prevalecer sobre las adversidades a las que, sin duda, tendría que hacer frente.
El corazón se escapa…
Nanina caminaba detrás de mí. Matoshe, el más veterano de los masai, encabezaba el grupo. François –el profesional– detrás, yo mismo, después, y él, Susana y Kuná, otro buen masai. Hacía un tiempo, largo y polvoriento, que habíamos dejado el coche. El calor comenzaba a adueñarse de la mañana, las moscas se vengaban de nuestro empeño… nos detuvimos a beber algo de agua, en silencio, antes de seguir, cuando, entre la maleza que nos rodeaba, asomó el cuerpo, y los cuernos, de un antílope sable. Sorprendido y curioso por nuestra inesperada irrupción en su mundo, no corrió, se detuvo a escasos veinte metros. Nos miraba, trataba de olernos, y allí se quedó cuando continuamos nuestra marcha. Seguíamos las huellas de un grupo de búfalos. Nada, salvo algún otro buen trofeo, nos apartaría de tratar de dar con ellos.
Nanina tocó mi hombro. Me volví enseguida y vi como señalaba hacia mi derecha. Los vi. Fui a hacer lo propio con François, pero Matoshe ya se lo había advertido. Los seis, agachados, mirábamos a una manada de búfalos que pastaba muy, muy cerca de nosotros. Puede que fuesen los que perseguíamos –podrían haber desandado su marcha– o puede que fuesen otros distintos, lo que valía era que, entre ellos, y de momento, localizamos a un auténtico ‘aparato’. Estaba algo separado del resto, acompañado de otro buen ejemplar: ¡había poco que pensar!
“Las muchas posibilidades imaginadas en esos escasos segundos que preceden al momento en que sabemos vamos a apretar el gatillo, se caen como un castillo de naipes que se desmorona y sólo deja uno en pie: ¿cayó o no cayó?, esa es, siempre, la cuestión”
François tomó la iniciativa, me pegué a él y, seguidos solo por Matoshe –los demás se quedaron donde estaban–, comenzamos la aproximación.
Por señas, François me dio su conformidad parar tratar de disparar sobre los dos búfalos, me preguntó si estaba de acuerdo y dispuesto. Cerrando sobre sí mismos el resto de los dedos, extendí el pulgar y levanté mi mano derecha. Era obvio, pero se aseguró que tiraría primero al más grande de los dos, si acertaba a la primera y lo tumbaba, muy probablemente tendría la oportunidad de intentarlo con el segundo.
 El poco viento que soplaba era estable, esto nos aseguraba poder continuar con el rececho. Tratar de hacer el menor ruido posible, algo siempre muy complicado en terrenos secos cubiertos de maleza, era lo siguiente que deberíamos cuidar para colocarnos en una posición de tiro favorable. Cada paso que daba perjudicaba mi tensión arterial, entre las muchas posibilidades que barajaba mi mente respecto a lo que podía pasar, y las cosas, algunas absurdas para la ocasión, que me venían a la cabeza, tuve tiempo –puede que fuesen segundos, no lo sé– para darme cuenta de algo obvio: ¡ser consciente de donde estaba y de lo que estaba haciendo! El corazón no se salía de mi pecho, hacía tiempo que lo había abandonado…
El poco viento que soplaba era estable, esto nos aseguraba poder continuar con el rececho. Tratar de hacer el menor ruido posible, algo siempre muy complicado en terrenos secos cubiertos de maleza, era lo siguiente que deberíamos cuidar para colocarnos en una posición de tiro favorable. Cada paso que daba perjudicaba mi tensión arterial, entre las muchas posibilidades que barajaba mi mente respecto a lo que podía pasar, y las cosas, algunas absurdas para la ocasión, que me venían a la cabeza, tuve tiempo –puede que fuesen segundos, no lo sé– para darme cuenta de algo obvio: ¡ser consciente de donde estaba y de lo que estaba haciendo! El corazón no se salía de mi pecho, hacía tiempo que lo había abandonado…
¿Cayó o no cayó?
Distinguía entre arbustos y ramas la masa oscura del cuerpo del mayor de los búfalos. Cada vez que cambiábamos de dirección para evitar que el animal nos viese, esperaba nervioso el momento de volver a recuperar el contacto visual con él. La tensión subía por segundos.
Arrodillados, recorrimos los últimos metros: no más de treinta me separaban de aquel portentoso animal. Le hice saber a François que estaba listo. Desde donde me encontraba, tenía un tiro limpio, con buen ángulo. Él y yo nos pusimos de pie, apunté con fe al punto donde debía acertar para que el animal cayese redondo… pero con un búfalo africano nunca se puede tener esa certeza, por perfecto que sea el disparo. Las gotas de sudor resbalaban, cejas abajo, llegando a las comisuras de los ojos, que me escocían, pero no era momento para bajar el rifle y secarlos…
Sonó el golpe seco del .416RM contra mi hombro y sentí el tronar del disparo… señales para saltar de una nube a otra. Las muchas posibilidades imaginadas en esos escasos segundos que preceden al momento en que sabemos vamos a apretar el gatillo, se caen como un castillo de naipes que se desmorona y sólo deja uno en pie: ¿cayó o no cayó?, esa es, siempre, la cuestión.
¡Sí, cayó!, ¡patas arriba!, ¡sin opción! Me había preparado para este momento, me había recordado a mí mismo que acertar con el primero era sólo el primer paso. En aquella situación tenía que recomponerme, como si hubiese fallado el tiro, para tratar de tumbar inmediatamente al segundo búfalo.
Como habíamos previsto, caso de acertar de pleno, como ocurrió, con el primer disparo, el menos grande de los dos búfalos se quedó unos segundos esperando a que su compañero se levantase, lo que me regalaba un tiempo precioso, suficiente para recargar, rápido, el rifle, fijar la posición del animal, encarar, apuntar –codillo, pero sin complicaciones de precisión– y descerrajar el tiro lo antes posible. Lo importante era ‘pararlo’. ¡Y lo hice! Un segundo, y luego un tercer disparo –con estas robustas fieras nunca está de más asegurarse–, acabaron con el segundo en el suelo. Y también con su vida.
Susana, Kuná y Nanina habían llegado hasta donde estábamos. Nos felicitamos por el éxito del lance. Tanto Matoshe como François felicitaron a Nanina. Yo le di un abrazo, que no esperaba, con todo mi sentimiento: fue él quien los vio y nos avisó, los búfalos eran suyos.
Llevo bastantes años escribiendo, tratando de describir y transmitir, las sensaciones que provocan lances como éste… pero no es fácil. Desde Uganda hasta Zambia, pasando por Camerún, Mozambique, República Centroafricana, Tanzania o Zimbabue, cada búfalo africano que he cazado ha ampliado mi capacidad de ‘sentir’ todo lo que un rececho a éste animal puede significar. Es como si, partiendo de una mira de cuatro aumentos, fuésemos pasando a otra de ocho, luego de doce, después de veinticuatro…
La capacidad de aprehender, de percibir la plenitud del goce que esta cacería nos puede proporcionar crece exponencialmente con cada nueva experiencia, «hasta el infinito y más allá», que diría Buzz Lightyear, el simpático astronauta de Toy Story. CyS
Por Alberto Núñez Seoane. Fotografías Susana Borrego