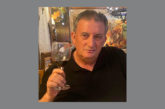Steve, mediante un susurro tenue, casi inaudible, le indicó a Jason que se quedara quieto y le ordenó que no hiciera un solo ruido. Así que éste se detuvo y se colocó en cuclillas en el lugar en el que se encontraba. En su rostro se alcanzaba a percibir nerviosismo y emoción. Yo también sentía unos nervios insoportables que, junto con la excitación, hacían que mi cuerpo temblara ligeramente.
Un silencio apretujado nos rodeaba. Era un mutismo espeso, que asfixiaba como humo. Pero se sentía en la atmósfera mucho más denso que cualquier humarada. La calma en ese momento me amordazaba, me ahorcaba. Y lo peor era que ese enmudecimiento engorroso tenía que seguirse extendiendo por tiempo indefinido, pues si una pisada brusca, una expectoración incontenible, un estornudo huidizo, franqueaba la mudez, todo el trabajo empeñado en ocho días se hubiera ido al carajo.
Llevaba cerca de dieciséis horas callado. Desde la noche anterior, que antes de concebir el sueño cavilé sobre el karma y analicé las últimas palabras de Steve, prácticamente no había dicho una palabra. Quizás frases escuetas, respuestas lacónicas a preguntas concretas. Pero nada más. Por ello, durante todas esas horas, nada más pensaba en lo último que me había comentado mi guía antes de emitir sus sonoros ronquidos dentro de la tienda de campaña: «The mountain will decide, my friend. The mountain always decides who gets a sheep and who doesn’t«. Y me repetía a mí mismo esa frase. Una y otra vez.
Recuerdo que a las seis de la mañana, que Steve nos despertó, reflexioné sobre esa frase. “La montaña decide quién caza y quién no caza un borrego”. La mastiqué junto con la avena que desayuné y la sorbí en el café matutino. Porque claro que el octavo día de la cacería inició como el resto había empezado: con el mismo desayuno parco, pero suficiente. La única diferencia radicaba en que en aquella ocasión, comíamos y bebíamos en profundo silencio y envueltos en una oscuridad que apenas claudicaba ante el sol naciente.
Cuando el día comenzó a clarear, Steve nos pidió que aguardáramos en lo que él se cercioraba de que los borregos seguían en donde los había dejado la tarde anterior, previo a montar el nuevo campamento; y mientras Johnson desaparecía entre las coníferas, yo comencé a rezarle a la montaña, que para ese entonces simbolizaba para mí una diosa pétrea, celosa con sus frutos y tenaz.
Momentos después volvió el guía y nos informó que el grupo de borregos no se había movido ni un centímetro. Esta información nos llenó a todos de un afónico entusiasmo y de renovadas esperanzas. En mi caso, también me hizo imaginarme a los nueve moruecos como estatuas de mármol, labradas por las manos más virtuosas, manos devotas y adoradoras de la diosa montaña.
 El acecho comenzó cerca de las siete de la mañana, y para las nueve, nos logramos posicionar a poco más de cuatrocientas yardas del grupo de borregos.
El acecho comenzó cerca de las siete de la mañana, y para las nueve, nos logramos posicionar a poco más de cuatrocientas yardas del grupo de borregos.
Una vez en posición, Steve sacó su spoting scope y, luego de mirar cuidadosa y fijamente a través de su lente, ubicó a dos borregos maduros, cuyos cuernos daban la vuelta completa y mostrando cada uno de ellos por lo menos nueve anillos de crecimiento, que representan un mínimo de nueve años de edad. No obstante, comentó que los borregos se encontraban entre arbustos, por lo que no quería que tirara hasta que los carneros no ofrecieran un tiro limpio. Esto a causa de que yo llevaba mi Kimber, modelo 8400 Montana—recomendación de mi hermano Andrés Santos —, en calibre .270 WSM, con balas de 130 grains, que en ese caso, por su ligereza, podían ser desviadas por una rama y hacer que el tiro no impactara en el lugar adecuado.
Así que esperamos. Y esperamos. Y después de una hora decidimos que los borregos no iban a salir de entre los matojos. Como consecuencia, resolvimos que teníamos que buscar un punto más alto, por encima de los dall, para desde ahí tratar de tener un tiro más limpio.
Una vez adoptado el nuevo plan, rodeamos la montaña en cuyo valle pastaban los carneros y atacamos una ladera que debía ubicarnos arriba de éstos. Empero cuando llegamos al punto, los animales se habían movido de posición. Ahora se dirigían de manera paulatina hacia un bosque de abetos quemados que se alcanzaba a vislumbrar al este. Y por consiguiente, volvimos a ladear la colina para tratar de interceptarlos.
Cerca de las doce de la tarde, Steve se asomó desde una cresta y atisbó al grupo de borregos nuevamente entre los arbustos. Yo me acosté a su lado para contemplar a estos majestuosos animales monteses, todos de un blanco límpido y pulcro. Momentos más tarde, los borregos se situaron a trescientas yardas de nosotros. Por lo que Steve, con señas, me indicó que subiera un cartucho a la recámara. Y así lo hice, pero la emoción me hizo hacerlo de una forma un poco brusca. Y los metales retumbaron en la montaña. “What the fuck was that?”. Escuché la pregunta entre un murmullo que no disfrazaba el encabronamiento de mi guía. Steve me miró con unos ojos iracundos. Yo le devolví la mirada, casi llorando. Y con una mueca de sufrimiento intenté disculparme. Afortunadamente los borregos no escucharon nada. Así que apunté. Mas nuevamente los borregos no ofrecieron un tiro limpio.
Entonces seguimos ascendiendo, buscando un punto en donde ubicarnos y desde el cual poder tener al bosque de abetos cubiertos de viejo hollín a nuestros pies.
Más tarde, a eso de las dos de la tarde, por fin llegamos a la cumbre. Ya no habían más árboles, casi todo eran piedras y musgo. Así que los pasos dejaron de escucharse. El silencio lo dominó todo. Y Steve, mediante un susurro tenue, casi inaudible, le indicó a Jason que se quedara quieto y le ordenó que no hiciera un solo ruido. “Jason, stay here. Don’t move. Don’t make a sound. You, Beto, stay low and follow me, very slowly and quiet”. Lo seguí hacia un risco, un despeñadero; lo hice tal y como me lo indicó: gateando y silenciosamente. Luego, con la mano extendida me advirtió que me detuviera. Me detuve. Y cinco segundos después, me pidió que me apostara junto a él.
 Steve me daba la espalda. Se notaba que escudriñaba lo que tenía debajo con sus binoculares. Más allá solamente se alcanzaba a entrever el bosque de cadáveres calcinados de abetos, y más lejos aun, se veía el río Copper serpentear entre las serranías.
Steve me daba la espalda. Se notaba que escudriñaba lo que tenía debajo con sus binoculares. Más allá solamente se alcanzaba a entrever el bosque de cadáveres calcinados de abetos, y más lejos aun, se veía el río Copper serpentear entre las serranías.
Entre Johnson y yo había una rama caída, así que para ponerme a su lado tuve que arrastrarme boca arriba. Y por no hacer ruido, el traslado duró una infinidad. Recorrí, quizás un par de metros, en noventa horas. De por sí no es fácil arrastrarse, menos lo es cuando únicamente te puedes valer de tus piernas y nalgas, pues en las manos llevas el rifle.
Al fin acabé tendido junto a mi guía. El cielo en ese momento acaparaba la totalidad de mi horizonte. Cuando estaba por incorporarme, Steve puso una mano sobre mi pecho, como para detenerme. Instantes después me preguntó si era capaz de tirar sin una manpuesta. Yo respondí que sí, pues no era momento para ponerse especiales. Luego me susurró que buscara al borrego de hasta la derecha, y que cuando lo encontrara, tirara.
Me incorporé. Un segundo después, vi a cuatro borregos pastando de bajo de nosotros, a unos cincuenta metros. Rápidamente ubiqué al primero de derecha a izquierda, y apoyé mi rifle en una de mis rodillas; acto seguido, miré a través de la mira telescópica, y contemplé a mi dall pastear tranquilo ofreciéndome el codillo izquierdo, justo donde coloqué la cruz de mi mira y exprimí el gatillo. Luego la explosión, y de inmediato corté cartucho.
La detonación de mi .270 WSM por fin resquebró el silencio. Por su parte, la bala de 130 granos perforó el corazón de mi borrego, que al momento del impacto murió súbita y éticamente.
Durante los primeros segundos que le sucedieron a mi tiro, me sumergí en un limbo de perplejidad y sorpresa. No podía creer de lo que estaba siendo testigo y actor. Por fin se consumaba la caza. La montaña, otrora intransigente y despiadada, había resuelto a mi favor, me había cedido uno de sus frutos más preciados, un dall adulto, hermoso, mi primer borrego.
 Un abrazo de Steve me sacó del transe en el que me encontraba. Su brazo izquierdo me rodeaba y abrazaba, mientras que me gritaba entusiasmado: “Congratulations, my friend! You did great! Nice shot!”. Por fin devolví el abrazo. Y entre balbuceos le agradecí, le volví a agradecer, y mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi primer borrego… Mi primer borrego… Por fin, después de tanto soñar y de tanto esforzarme. Lo logré. Lo logramos.
Un abrazo de Steve me sacó del transe en el que me encontraba. Su brazo izquierdo me rodeaba y abrazaba, mientras que me gritaba entusiasmado: “Congratulations, my friend! You did great! Nice shot!”. Por fin devolví el abrazo. Y entre balbuceos le agradecí, le volví a agradecer, y mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi primer borrego… Mi primer borrego… Por fin, después de tanto soñar y de tanto esforzarme. Lo logré. Lo logramos.
Tuvieron que pasar cerca de cuarenta minutos para que pudiera poner mis manos sobre la cornamenta de mi dall. Cuando por fin mis palmas palparon la majestuosidad de sus cuernos, un relámpago de placer y emoción me electrocutó. Jamás olvidaré esa sensación. Nunca olvidaré mi cacería de backpack en la cordillera de Alaska.
A Armando Klein, mi hermano, por haber hecho esto posible.
A la memoria de de Mario Miguelañez, que dio la vida por la caza y la dejó cazando en las montañas.
Por H. E. Cavazos Arózqueta