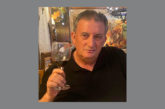Dice Sabina que en Comala comprendió que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Sin embargo, yo volví al Cáucaso. Tres años después de haber sentido ese vértigo helado y escalofriante que sólo las cimas de esta cordillera pueden provocar, regresé con Felipe Echenique, mi padrino, a las montañas que fungen como la prisión de Belcebú, por sus imposiblemente empinadas laderas y sus altísimos y filosos cantos.
Primero vivimos el terror y el deleite en Azerbaiyán; ahora sería en las repúblicas de Kabardia-Balkaria y de Karacháyevo-Cherkesia, en Rusia.
En nuestra primera expedición al Cáucaso habíamos tenido éxito: cada uno volvió a casa con un majestuoso Dagestan Tur. Ahora tocaba probar la suerte con el Mid-Caucasian y el Kuban Tur.
La aventura inició un once de agosto de dos mil diecinueve. No llovía. Pero iba a llover.
Llovió cuando camino al aeropuerto me enteré que acababa de fallecer mi entrañable amigo Héctor Zamora, el Científico. Así que dejé México con el corazón empapado y con la promesa de dedicar mi cacería a don Héctor, que, al igual que yo, en esos momentos también emprendía un viaje, mas siendo el suyo perenne y a horizontes mucho más lejanos que el mío.
Por mi parte, como le dije a mi padrino, citando al Ché, otras sierras del mundo reclamaban nuestros modestos esfuerzos. El infinito aún puede esperar.
Tres días de viaje
Primero dormimos sobre el Atlántico; también lo hicimos a unas cuadras de la Torre Eiffel; por último, pasamos otra noche en el aeropuerto de Moscú; todo esto antes de llegar un soleado catorce de agosto a Minerálnye Vody, una pequeña ciudad rusa que funge como portal de acceso de las aguas minerales del Cáucaso; de ahí su nombre, que significa literalmente agua mineral.
En el aeropuerto de Minerálnye Vody nos esperaban dos camionetas. Una se llevaría a Felipe a la República de Karacháyevo-Cherkesia y la otra nos llevaría a mí y a Eugenio, el guía e intérprete que me asignó la empresa Stalker Group, a la República de Kabardia-Balkaria. Es decir, en este punto, los caminos del padrino y míos se separaban. Echenique iniciaría su travesía en búsqueda del Kuban Tur y yo la mía, con miras en hallar un bonito ejemplar de Mid-Caucasian Tur.

Un fuerte abrazo, expresiones de aliento y deseos febriles de suerte y éxito fungieron como el preludio a la cacería. Buena suerte y hasta luego, diría Calamaro.
De camino al campamento base paré en un pueblo llamado Nalchik, donde me corté el pelo; posteriormente visitamos un pequeño restaurante donde comí con mi guía y el chófer, Tomás. Bebimos Tarjun y cerveza; y comimos vegetales y kebab. Todo exquisito e ideal para afrontar con sueño las tres horas restantes que nos faltaban por recorrer para llegar al área de cacería. Y así fue: las pasé dormido, pero no concilié el sueño hasta que me mostraron al gigante de Europa: el Monte Elbrus. Entonces sí me quedé profundamente dormido y soñé con montañas y turs.
Desperté en las faldas del Cáucaso
Todavía no habíamos llegado al campamento base, pero me comentaron que en el sitio en el que nos encontrábamos verificaríamos que el rifle estuviera tirando bien. Así que nos apeamos del jeep y preparamos todo para hacer dos o tres tiros a cien metros.
Disparé en un par de ocasiones y ambos tiros pegaron básicamente en el centro, por lo que no llevé a cabo modificación alguna en la mira telescópica. Todo pintaba bien. En un futuro no habría excusa ni pretexto en caso de fallar algún tiro.
Eran alrededor de las siete de la noche cuando por fin llegamos a la cabaña. Nos recibieron los guías locales: Hassan, Aslan y Kirin. El sol ya se había puesto sobre las cimas del Cáucaso. Comenzaba a soplar un viento fresco y las primeras estrellas empezaban a brillar sobre nosotros. Ninguna nube amenazaba la cacería. Todos desbordábamos optimismo.
Después de los saludos y las presentaciones correspondientes, nos instalamos para pasar una noche en la agradable cabañuela. Una vez instalados, nos reunimos en una terracita, donde destapamos un par de cervezas y disfrutamos de las últimas luces del quince de agosto fumando cigarrillos, tomando cerveza y hablando de cacería.
Durante la cena, descorchamos una botella de whisky y cada quién tomó la palabra para hacer un brindis previo a la caza. Los guías locales se veían experimentados; los tres mostraban surcos en el rostro afilado y tostado por el sol, canas en las sienes y bigotes del color de los glaciares. Pero al mismo tiempo, sus palabras estaban llenas de sabiduría y sus movimientos de energía y fuerza. Sabía que podía confiar mi vida en sus manos y en sus caballos. A nadie se le tiñe el pelo de blanco ni se le curte la piel viviendo sin cuidado en las montañas. Dicho esto, les expresé el honor que representaba para mí escalar el Cáucaso con ellos, cazar a su lado, y les aseguré que siempre y en todo momento haría lo que ellos me indicaran y seguiría sus instrucciones sin jamás titubear. La seguridad se anteponía, como prioridad en la cacería. Si hay un lugar en el mundo que se tiene que pensar cada paso y valorar la vida en cada segundo es el Cáucaso, y eso lo sabíamos todos los que compartíamos el pan y el vino aquella noche del quince de agosto.
El dieciséis de agosto inició con calma y sin prisas
Dormimos hasta el buen despertar, nos dimos un baño frugal, desayunamos y, por último, preparamos los caballos para subir a las montañas. No fue sino hasta las once de la mañana que iniciamos el ascenso. De acuerdo a los guías, la cabalgata sería de seis horas; así que todavía tendríamos un par de horas de luz para montar campamento y lentear el área una vez que llegásemos al punto que se tenía contemplado alcanzar esa tarde.

Durante el camino vimos caballos y yaks por doquier, cruzamos un río y múltiples arroyos. El sol brillaba con fuerza, pero también soplaba el viento. El clima se sentía cálido y tranquilo en el cuerpo. Mi caballo se dejaba cabalgar sin problemas. Todo se sentía en paz, se percibía belleza e inmensidad. Porque el Cáucaso es verde y florido, pero también es un templo de agua. Conozco pocas cordilleras tan llenas de vida. Sin embargo, en estas montañas también se siente una energía intimidante que de cuando en cuando huele a miedo y muerte. Por eso siempre he dicho que en el Cáucaso se deleita y teme uno todo el tiempo; la experiencia de ascender estas montañas es una confrontación entre el regodeo provocado por las deliciosas vistas y el terror que causan los precipicios, los acantilados, los glaciares.
A eso de las tres y media de la tarde agenciamos los tres mil metros de altura. Cuando los árboles quedaron atrás, la emoción comenzó a florecer. Ya nos sentíamos en terreno alpino, en territorio de caza. Ahora quedaban pocos kilómetros que recorrer, pero el andar se haría más lento, porque a partir de entonces realizaríamos paradas intermitentes para gemelear los cañones y laderas aledañas. Empezamos en el primer puerto que alcanzamos después de un largo ascenso desde el valle.
Nos bajamos de los caballos y empezamos a lentear
A los quince minutos, Kirin ya había ubicado a un tur que descansaba a la sombra de un risco a poco más de un kilómetro de distancia. Me comentaron que por el color del pelaje y el tamaño del cuerpo debía tratarse de un ejemplar maduro. Además, nos comentó el hombre mientras lo veía a través de sus binoculares, se encontraba relativamente cerca de donde teníamos pensado levantar el campamento. Por consiguiente, el guía nos apuró a todos a reanudar la cabalgata. No había mucho tiempo que perder. Y de acuerdo a los guías, con un poquito de suerte podíamos intentar dar caza a ese borrego en poco más de una hora.
La emoción comenzaba a electrificar la sangre
Ansioso y torpe volví a montar mi caballo y seguí a Kirin, que encabezaba la cabalgata. Montamos hacia una arista que se elevaba al este, sobre una angosta vereda que serpenteaba hacia el cielo, donde se perdía en el espejismo. Al llegar a esa cima, el camino cubierto de laja continuaba mucho más regular y plano. Cabalgábamos todos en silencio, con el ruido de las herraduras y las piedras como música de fondo. En ese momento, el viento soplaba más calmo. Eran alrededor de las cuatro de la tarde, y ya nos situábamos a medio camino de donde pretendíamos tirar al tur. No obstante, el camino se vio interrumpido, pues de pronto Kirin se bajó de su caballo y, arrastrándose, se situó detrás de una roca, binoculares en mano. Luego nos hizo señas para que todos nos bajáramos. Y lo hicimos.
Acto seguido, todos pecho tierra y hombro con hombro veíamos a otro tur echado a media ladera, en el cañón opuesto a nosotros, como a dos kilómetros de distancia. También se veía bueno. Pero el lugar en el que se encontraba estaba mucho más lejos que el primer tur que habíamos visto desde el puerto de donde veníamos. Así que decidimos dejar este segundo Mid-Caucasian para mañana, en caso de que algo saliera mal en el acecho al que teníamos pensado dar caza en una hora.
Seguimos cabalgando
Llegamos al punto de donde comenzaríamos a caminar. Nos quedaban dos horas de luz, por lo que optamos por dividirnos. Kirin iría por agua al arroyo y se encargaría de montar campamento, en lo que nosotros hacíamos el intento de cazar el tur.

Mochilas y rifle al hombro, iniciamos el camino. Sin embargo, a los pocos minutos, Aslan, que lideraba el recorrido, se echó al suelo y nos señaló a un grupo de hembras que lentamente se dirigían exactamente al punto a donde nosotros queríamos llegar. Esto complicaba el plan, ya que, si espantábamos a las hembras, éstas sin duda en la huida asustarían al macho, y todo se caería a pedazos, principalmente nuestras esperanzas y nuestros nervios. Consecuentemente, Eugenio sin perder tiempo, dijo que nos regresáramos, tomáramos los caballos e intentáramos el segundo tur que habíamos visto desde el punto alto del borde de la montaña, que yacía en la ladera opuesta. Pero rápido, que quedaban poco menos de dos horas de luz.
Los tres estuvimos de acuerdo en que teníamos que dar marcha atrás e intentar el plan B que había expuesto Eugenio. Por lo tanto, nos regresamos, tomamos cada quién nuestro caballo y nos dirigimos al fondo del cañón vecino, que era un río seco, cubierto de piedras lisas y de distintos colores, como verde, gris, rojo; un espectáculo y una amenaza a los tobillos, sin duda.
Había que bajar al río
Descendimos al cauce seco y ahí amarramos a los caballos a las piedras más grandes que encontramos. Luego nos alistamos para el acecho. Yo cogí mi mochila, puse tres tiros en el magazine del rifle y, previo a cerciorarme de que no hubiese quedado una bala del diablo en la recámara, le pasé el arma a Eugenio.
Y comenzó la cacería
Eran alrededor de las cinco y media de la tarde. Sobre nosotros el sol aún brillaba, pero sus rayos habían perdido el calor abrasador que horas antes arrojaban sobre nosotros. Las sombras de manera paulatina devoraban los valles y cañones del Cáucaso. A esa hora, solamente las cimas seguían brillando y luciendo sus colores y esplendor.
Aslan caminaba en silencio al frente de la partida; le seguíamos yo inmediatamente detrás suyo; y atrás de mí venía Eugenio. Los tres procurábamos no mover las rocas, pisar únicamente las piedras grandes. Todos nos movíamos con parsimonia, que se antojaba una violenta antítesis contra mis nervios, mi emoción, que tenían a mi corazón latiendo descuidada y desenfrenadamente. Teníamos que cuidar dónde colocábamos la bota, dónde clavábamos el palo para caminar, dónde había que caminar erguido y dónde hacerlo agachado. Aslan ponía el ejemplo y yo lo iba siguiendo. Y cada que este último se detenía, me daba un vuelco el alma entera y trataba de adivinar lo que el guía local había visto. Esto último significaba un dilema entre quedarme quieto o usar mis binoculares. Pero siempre antes de que pudiera llevármelos a los ojos, Aslan reanudaba el paso. Y el ascenso continuaba.
Soy de los cazadores que se muerden la lengua; siempre he preferido convencerme, aferrarme a la idea de aceptar que los guías saben lo que hacen; que quieren que la caza resulte un éxito tanto o casi como uno como cazador lo desea. Así que no los agobio con preguntas ni sugerencias. Sobre todo cuando todo indica que efectivamente están demostrando saber lo que hacen, y que se nota que lo hacen bien. Y aunque la duda y la incertidumbre carcomen, enervan, me aguanto. Por eso no tenía idea de lo que pasaba a lo lejos; por eso yo me limitaba a seguir instrucciones e imitar a mi guía. Hasta que unos cuarenta minutos después se detuvo y nos pidió a Eugenio y a mí que nos acercáramos.
A unos cincuenta metros estaban tres tures. Uno de ellos parecía bueno. Sin embargo, que ya se les veía algo nerviosos; que tenía que llegar arrastrándome a una mata, ahí pararme y tirarle al de en medio, sin mamposta alguna. Que, si empezaban a chiflar los tures, me preparara para tirar en movimiento, pues que los chiflidos significaban que estaban por arrancarse en una carrera despavorida. Y yo desconcertado, que está bien. Que ahí voy. Y me empecé a arrastrar. Pero en ese instante pensaba que estaba todo, menos bien. Sí muy emocionante y muy estilo cacería en Asia; mas para nada estaba bien. No obstante, me decía a mí mismo, que era la primera tarde, que ni siquiera era el primer día; y pues no perdía nada jugando a los dados con lo que quedaba de luz. Así que ahí iba, medio gateando, medio a rastras, con el rifle en la mano derecha. Y cuando llegué a la mata indicada, de rodillas subí lo más silenciosamente que pude un tiro a la recámara. Acto seguido, me puse en cuclillas y lo más lentamente que pude me empecé a poner de pie.
Y ahí estaban tres tures, viéndome fijamente. Ubiqué al de en medio y me llevé el rifle al hombro. Cuando tuve en la mira a la cabra, quité el seguro y, justo en el momento en que me disponía a poner la falange del dedo índice derecho en el gatillo, el animal empezó a correr. Eso no me distrajo, pues seguí al tur, coloqué la cruz un poco delante de donde quería impactar. Volví a poner el dedo en el gatillo. Me disponía a apretar, cuando escucho ¡no, no, no! ¡Stop! ¡Don’t shoot, please! Y yo, mirando atrás de mi hombro a los hombres, que ¿por qué chingaos no?, pregunta que seguramente ni Aslan ni Eugenio entendieron; pero ambos me decían que no, que ¡malenki, ¡malenki! Que estaba chico.
Bajé el tiró, me senté y exhalé con fuerza. Esperé rezando a que no me diera un infarto. Al percatarme que estaba fuera de riesgo, encendí un cigarro y le pedí a Eugenio que se acercara para que me explicara qué había pasado.
Resulta que durante el asecho seguramente los tures se habían movido. Eran poco más de las seis de la tarde, lo que significaba que era la hora del día en que los animales se movían a pastar. De resultas, los tures que acabábamos de ver eran otros a los que habíamos divisado desde lejos.
Por lo empinado de la ladera y por lo alto en que nos encontrábamos no podíamos ver mucho de lo que teníamos debajo de nosotros. Desde donde estábamos podíamos ver la continuidad del cañón y sus declives. También teníamos frente a nosotros, como a unos seiscientos metros, otra colina. Y en la intersección del cauce, a unos cuatrocientos cincuenta metros, se vislumbraba un área grande de pasto. De tal manera que Eugenio decidió esperar a que anocheciera, esperando a que los tures que pudieran estar en las inmediaciones se dirigieran a comer a la hierba antes referida.
Esperamos unos veinte minutos
El sol ya alumbraba únicamente la montaña que teníamos de frente. Y justo ahí apareció un grupo de unos seis tures que se dirigían a trote al pasto.
Me llevé los binoculares a los ojos y, sin titubear, le dije a los guías que quería el de hasta adelante. El que lideraba al grupo. Que yo lo veía grande, y que con eso debía bastar.

Eugenio me dijo que me apurara, que buscara dónde acomodarme y preparara mi torreta para tirar a cuatrocientos metros. Me encargué de hacer la modificación, pero no lograba acomodarme. No había donde acostarme o sentarme para buscar una buena mamposta. La tierra y las piedras se sentían como una pared a mis espaldas. Los vigores me apuraban, me urgían a encontrar un sitio de donde tirar. Esos mismos nervios me hicieron aventarme al suelo como pude y colocar el cañón hacia el pasto al que supuestamente llegarían los borregos. Que dios repartiera suerte y va por ustedes, pensé.
Pero los tures nunca se detuvieron en el pasto. Entonces le entregué a Eugenio mis binoculares y le dije que me midiera la distancia: que quinientos veinte. Y puse mi torreta. Busqué al grupo de tur que trotaba ante mis humedecidos ojos hacia la cima de la ladera que teníamos de frente. Adelanté un poco y apreté el gatillo. ¡Miss! Me dijo el guía. Y yo que ¡chingada madre! Que por favor me dijera cuando llegaran a seiscientos metros, que es el tope de mi torreta. Recargué. Hice la modificación y esperé la indicación. ¡Seiscientos metros!, murmuró Eugenio. Y yo que ahí va. Y apreté el gatillo nuevamente. ¡Miss! ¡Pero que por poquito! Y yo para mis adentros, con ironía, ¡qué consuelo! ¡Por poquito! Y los tures siguieron sin detenerse hasta la cima de la montaña de enfrente.
Dejé el cartucho percutido en la recámara. Me aseguré de dejar el rifle bien acomodado y, con violencia, me hice para atrás y me dejé caer de espaldas, con la mirada hacia el cielo. Volví a exhalar y me llevé las manos a los ojos. En mi interior sentía cómo la frustración me envenenaba la sangre. Me dolía la espalda y los hombros. Y me repetía una y otra vez que qué de la chingada es fallar. A mi lado Eugenio seguramente me veía, pero decidió darme un momento. Y me lo dio. Luego me puso una mano en el hombro y me dijo que me fumara un cigarrillo; que no pasaba nada; que había estado sumamente complicado. Que no me preocupara; que esto apenas comenzaba.
Me fumé el cigarro con Eugenio; fumaba y me seguía lamentando. Ambos repetíamos nuestras versiones del momento en que se hicieron los dos tiros una y otra vez. A unos metros, Aslan se mantenía alejado de nosotros viendo a un punto a través de los binoculares. Los tenía dirigidos hacia donde los tures habían corrido. Y cuando terminamos de fumar se nos acercó e intercambió unas palabras con Eugenio. Al terminar su breve conversación, éste se me acercó y me dijo que lo que yo dijera, que él no sabía qué decirme; pero que Aslan tenía ubicados a los borregos. Que usó mis binoculares y que estaban a alrededor de un kilómetro de distancia. Básicamente lo que proponía era que le enseñara a dónde apuntar y que lanzaría un tiro a un pedrusco que se encontraba justo en medio de los animales; que, si le pegaba a la piedra, éstos regresarían por donde habían venido; lo que significaba una segunda oportunidad.
Yo consideré la idea no solamente descabellada, sino que rayaba en la magia negra. Empero quedaba menos de una hora de luz y no teníamos nada que perder. En consecuencia, le di instrucciones a Eugenio para que le explicara al otro guía dónde más o menos debía apuntar para hacer blanco a mil metros, considerando el tamaño de la piedra. Hechas las explicaciones, le pasé el rifle a Aslan. Este último lo tomó, subió tiro, apuntó mamposteándose en una rodilla y disparó. Pegó. Todo esto sin vacilar. Insisto, se veía que sabía lo que hacía.

A los pocos segundos de la detonación, Eugenio, emocionado, me espetó que ahí venían los tures; que no lo podía creer; pero que me fuera acomodando; que setecientos, que seiscientos, ¡que quinientos metros! Que, get ready! Y aunque los tures se desviaron y los perdimos de vista; no obstante, Aslan seguía emocionado; y me pidió que lo siguiera, que nos deslizáramos sentados hacia el borde de la ladera. Eugenio y yo lo seguimos. Y al llegar al punto, el local nos dijo que aquí aguardáramos. Que ahí abajito iban a salir. Que el de adelante seguía siendo el bueno. Y otra vez Eugenio: be ready¡. ¡Subí tiró! Y entonces de mi lado izquierdo salió un tur. Lo vi inmenso. De inmediato me llevé el rifle al hombro. La torreta ya estaba a doscientos veinte metros. Y yo que, Eugenio, ¿Distancia? Y éste que ciento setenta y ocho metros. Esa distancia no requería modificación alguna a la torreta, por lo que apunté sin mampostearme y jalé el gatillo. Tras el impacto, vi al tur a través de mi mira caer, y luego posteriormente lo vi rodar.
Sentía los abrazos, tanto de Aslan como de Eugenio. Yo me encontraba entre los dos. Escuchaba como de lejos sus felicitaciones. Mi entusiasmo y euforia estaban como oprimidas por el desconcierto. Me sentía petrificado. No podía creer lo que había sucedido. Mas un par de segundos después, levanté el cerrojo, dejé el rifle, y devolví los abrazos entre gritos y risas.
Era un regalo, un regalo del cielo, un regalo de Héctor, sin duda. No había otra explicación.
Luego todo se tiñó de naranja y contemplé uno de los atardeceres más bellos que he visto en mi vida. Y agradecí a los dioses y al universo. Me habían sido propicios.

El descenso a cobrar la pieza abatida fue tortuoso, lento y un poco peligroso. Pero caminamos con cuidado. Y al poner mis manos en mi segundo tur, en el Mid-Caucasian Tur, sentí un enorme respeto y agradecimiento. Porque cazar cualquier tur es un gran logro cinegético. Muchos los consideran los animales de montaña más difíciles del mundo. Y mi cacería había sido un éxito, por increíble que se sintiera.
Esa noche cenamos todos juntos en la tienda de campaña de los guías. Tomamos un poco de vodka y mezcal y dormidos el sueño de los justos. En la madrugada no sopló el viento. Nada más brillaron con intensidad una inmensa luna llena y un millón de estrellas. Al día siguiente tocaba descender y comenzar a planear el traslado a la República de Karacháyevo-Cherkesia por el Kuban Tur. Esto, como bien había dicho Eugenio, apenas comenzaba.
Continuará...
Por Humberto Enoc Cavazos Arózqueta. México