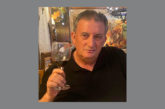Conversar con un bichero es algo que no sucede todos los días… A mí me ofreció esta posibilidad un buen amigo que conoce mi pasión por Delibes y todas sus circunstancias rurales.
En una mañana de julio, a pleno sol, pero con esa brisa que hace mover las hojas de los chopos a modo de campanillas, nos acercamos al pueblo del bichero, el bichero de la sierra de Ávila. Buscamos las sombras de los contrafuertes de la iglesia para dejar el coche y nos dirigimos los cuatro a su casa. Las calles, vacías, anunciaban la ya conocida despoblación del mundo rural. Apenas nos habíamos cruzado en la plaza con media docena de ancianos.
Pueblo ganadero éste en el que vive el bichero de la sierra de Ávila, tuvo que estar sobrado de moscas hace décadas: su casa y la de los demás vecinos mantienen esas cortinas de tiras que se colocan delante de la puerta para que no pasen los insectos.
El interior de la casa es fresco, las habitaciones, muchas, el salón amplio y austero. Nos recibe su mujer, que ya tiene ochenta y muchos años. El bichero aparece unos segundos después, como parte de un rito de bienvenida en el que el protagonismo principal al recibirnos fuera el de la señora de la casa o, simplemente, la señora de la casa hiciera de presentadora del gran protagonista del día: el bichero de la sierra de Ávila.
Las perdices del domingo
Cazar conejos con hurón estaba y está prohibido (salvo permisos específicos por daños) y nuestro bichero los había cogido así desde su adolescencia.

Por tanto, lo primero que me muestra este anciano, que el año pasado cumplió los noventa, es su preocupación por contar un modo de vida que estaba penado. Él no quiere tener problemas. Yo le entiendo, aunque sé que a su edad y con los años que han transcurrido… y le aseguro que no le voy a grabar en vídeo ni escribiré su nombre en este artículo. Mi amigo, que lo conoce bien, le garantiza a su mujer que soy de fiar y que cumpliré mi palabra.
Al bichero de la sierra de Ávila no hay que sacarle las palabras con anzuelo. No parece castellano. Su porte (pantalones grises, camisa clara, jersey oscuro y boina negra) me recuerda al de mi abuelo Gorgonio. Su modo de hablar y de comportarse me traslada a otra época. Como el bichero ya no quedan individuos en Madrid y apenas en los pueblos grandes. Hay que buscarlos en estos pueblos escondidos entre montañas.
Sin necesidad de preguntarle nada, el bichero traza en un minuto lo que a él le parece más positivo de este oficio: que aprendió él solo, ya que su padre nunca fue bichero, que estaba bien respaldado por las autoridades y que le pagaban quince pesetas más por sus conejos que por los cazados con escopeta.
El bichero se movió siempre en el entorno de su pueblo y los pueblos limítrofes. No hacía falta irse más lejos. La abundancia de conejo le facilitó el trabajo a lo largo de los años y maestros de la caza y la literatura, como Miguel Delibes, lo dejaron escrito en Las perdices del domingo: «El terreno recorrido no me parece propicio para perdiz. Sí para conejo. Y también para liebre contra lo que hacía esperar la densidad del piornal». Y aseveraba más adelante: «Por de pronto, el primer cacerío confirmó aquellas previsiones. Perdiz con cuentagotas –dos cobradas y dos perdidas- y pelo en abundancia, once gazapos y diez liebres».(1)
‘El bicho’ y la red
El bichero conoce su oficio y lo sabe contar. Apenas le hago alguna pregunta suelta. No hay necesidad. Desbroza él solo sus andanzas como bichero y me cuenta que llaman ‘bicho’ al hurón, que nunca tuvo más de uno y, si se moría, se acercaba a un pueblo próximo a comprar otro. El bichero llevaba cuatro cosas cuando salía al campo a cazar conejos con hurón: el bicho metido en un taleguito, 6 o 7 redes que colocar en las huras del vivar, un gancho de hierro para sacar algún conejo que se hubiese quedado herido dentro del bardo y unas alforjas para traerlos a casa ya muertos. ¿Merienda? Rara vez. Otra cosa es que, en muchas ocasiones, nuestro bichero saliese por la mañana al campo y se le pasara la hora de comer cogiendo conejos. Su mujer ya estaba acostumbrada.

La técnica que empleaba el bichero es bien sencilla y me la explica con suma plasticidad. Había que acercarse al vivar sin armar ruido e ir colocando sigilosamente cada una de las redes sobre las huras del bardo, desanudar el taleguito y aproximar el hurón a una de las huras. Una vez levantada la red, meter por allí al bicho en la madriguera y esperar algo oculto a que fueran saliendo los conejos. Dentro del vivar, el bichero conocía los pasos del hurón porque siempre que salía de caza le ponía un cascabel. Estos bichos, me cuenta el anciano, matan a los conejos por la cabeza, entre las orejas. Los desnucan. Pero, por regla general, los conejos huían del vivar antes de que los agarrase el hurón. Al salir, claro está, el conejo se topaba con la red y, sin quererlo, se enredaba en ella. El bichero estaba rápido entonces para coger al conejo, matarlo, echarlo en las alforjas y volver a poner la red en el agujero. Si salían dos conejos, uno detrás de otro, por la misma hura, el primero es el que caía en la red y el segundo el que escapaba.
Me pregunta el bichero si he visto alguna vez las redes de las que estamos hablando y sube a la primera planta de la casa a por ellas. Parece que tarda en bajar y su mujer, que está con nosotros la mayor parte del tiempo, supone que no las ha encontrado. Llevan casados toda la vida de Dios y se conocen tan bien el uno al otro hasta este punto de saber si el viejo ha encontrado las redes a la primera según el tiempo transcurrido. Baja al fin nuestro bichero con tres redes de un metro de diámetro, bien envueltas sobre sí. Al extenderlas en el corral me doy cuenta de que de uno de sus extremos sale otro medio metro de cordel suelto que acaba en un palito pequeño, duro y afilado. El bichero me explica que, al poner la red en la hura, el palito se clavaba al suelo para que la red no se moviese de sitio por el aire y para que al salir el conejo apenas pudiera desplazarse de allí.
Se lamenta el bichero una y otra vez de que no hubiese venido a su casa hace cuarenta años para poder hacerme una demostración sobre el terreno. Disfruta el hombre contándome su oficio. Por la mañana, bien pronto, es cuando marchaba habitualmente al campo nuestro bichero con los aperos y con su bicho. No tardaba menos de cuatro o cinco horas en regresar, a veces más.
En un pueblo ganadero repleto de vaca avileña, el término municipal está acotado una y otra vez por tapias y vallas. No hay manera de caminar a lo largo ni a lo ancho sin encontrarse con una tapia tras otra. El mismo Delibes lo padeció el tiempo que vino a este cazadero: «Para mí, el mayor problema de este cazadero son las tapias que delimitan las brañas para el ganado. ¡Treinta y cinco tapias salté ayer! ¡Siete tapias por hora! Desconozco el número de tapias que mis lectores habrán saltado en su vida, pero convendrán conmigo en que las primeras se saltan deportivamente muelleando las piernas, una vez que la fatiga hace presa en nosotros, nos torna torpes y enterizos, saltar una tapia –y más estas tapias serranas cuyas piedras cimeras nos persiguen una vez que estamos del otro lado- constituye una auténtica tortura. ¡Uno no tiene ya veinte años, qué coño!».(2)
¡112 piezas!
Metidos en conversación, la mujer del bichero viene de la cocina con un mantel, unas cervezas y algo de picar. Se disculpa por no haber cortado bien el lomo y el chorizo y nos cuenta sus ‘goteras’ en el ojo izquierdo. Bebe el bichero una cerveza con gusto, directamente del botellín. Recuerda, entonces, una ocasión en la que se fue con unos amigos cerca de Portugal y cazaron entre las dos cuadrillas ¡112 conejos! Tiene ese número grabado a fuego en su memoria. Sospecho que es la cifra más grande a la que nunca llegó.

El bichero pica poco de los platos que nos ha sacado su mujer. Sigue hablando y no se repite. Enlaza una cosa detrás de otra con un orden que me ayuda a comprender este modo de vida tan desconocido para mí. Me confiesa que ganaba más con los conejos que con las vacas. Los vendía todos, salvo los que apartaban para el puchero de casa y para cumplir con los amigos.
Vuelve el bichero sobre sus recuerdos en el campo y me asegura que cazaba en cualquier época del año, aunque las nevadas del invierno le facilitaban la tarea. Era preferible una nevada discreta. Los conejos entonces dejaban sus huellas sobre el suelo blanco y al bichero le resultaba muy fácil dar con ellos. El problema se le planteaba al bichero cuando caía un nevazo de categoría, ya que los conejos tendían a quedarse en los vivares. Entonces merecía la pena no salir de casa y cuidar de las vacas, que también las tuvo nuestro bichero. Llegado el verano salía a cazar igual que en invierno, porque el calor, según me dice, no lo padecen los conejos, era todo para él.
Los calores del pueblo no son excesivos. Otra cosa es que a uno se le pegue la camisa al cuerpo cuando se patea el campo en julio aunque esté en plena sierra, «donde los canchales, los lomos de piornos, los desniveles del terreno, le mantienen a uno expectante»(3) y tanta cuesta le desgaste a uno más que un largo paseo por los páramos de Valladolid. Con todo, el maestro Delibes disfrutó en este pueblo de días de «cielo azul, sol fúlgido, aire transparente, fina brisa alimentando los pulmones y las escorrentías desaguando en los arroyos las primeras nieves fundidas en los altos»(4) y soportó otros de viento ábrego y escasa luminosidad.
Me va quedando claro que el oficio del bichero terminaba al llegar a la cocina de casa. Allí nuestro anciano dejaba sobre la mesa los conejos que traía en las alforjas y su esposa se encargaba de lo demás. El bichero, a mi izquierda en esta conversación, guarda silencio. Es su mujer la que me cuenta ahora su labor con mucha naturalidad, como si la hubiese hecho durante años sin esfuerzo. Se le alegra la cara cuando me narra que apenas si les hacía un cortecito en la barriga para sacarles las tripas. Después los empielgaba, es decir, les rasgaba una uña de cada pata que clavaba a su vez en la pata contraria para poder colgarlos con facilidad. En invierno, me cuenta la mujer como si quisiera justificarse, el señor que les compraba los conejos venía una vez por semana y, durante la espera, los tenían colgados. Se los vendían con piel y, me recalca el bichero, a quince pesetas más que los cazados con escopeta.
Pregunto al bichero si comían mucho conejo en casa. «¡A diario!», me espeta enseguida. La mujer carraspea a la espera de que, habiendo llevado la conversación al puchero, las preguntas sean para ella. Ante mi curiosidad sobre el modo de cocinarles, la anciana recuerda sus guisos de conejo al ajillo, en salsa, con patatas… Pero matiza que al hacerlo al ajillo esperaba a que estuviese casi frito para echarle el ajo, el perejil y el vino blanco (como se hace en los hogares españoles), y le iba dando unas vueltecitas amorosas hasta que apagaba el fuego.
Un sabio rural
No sé si Miguel Delibes llegó a comer algún conejo del bichero, ni siquiera si comió conejo en la taberna del pueblo. Descubro en Las perdices del domingo que el maestro comió «en la humilde tasca del pueblo, al abrigo de un fuego de leña –calor en los pies y las rodillas y frío en la espalda– unos estupendos huevos fritos con tropezones de chorizo y jamón».(5)
El bichero parece que quiere recordar algún otro dato que se le haya pasado y me comenta que al hurón no lo tenían en el corral, sino en un cuarto del primer piso. A uno, que ha visto criar un centenar de gallinas en un segundo piso sin ventanas en otro pueblo de Ávila, estas cosas no le sorprenden. Un animal como el hurón, que traía tanto dinero a casa, tenía que tener sus cuidados. Se le alimentaba a base de huevos y leche. Exclusivamente y por separado. Al hilo de esta curiosidad, la mujer del bichero le recuerda al anciano que durante un tiempo tuvieron en otro cuarto a los gazapillos que traía a casa. La mujer reniega de aquello y confiesa que lo ponían todo perdido.
Mis hijos, que han estado con una pelota en el corral, llevan ya unos minutos en el salón sin saber a qué jugar. Me están pidiendo que vayamos al parque que les prometí después de entrevistar al bichero, así que meto la pelota de mis hijos en la mochila y les indico que se despidan del bichero y su mujer. El bichero se siente satisfecho con la charla y se nota que disfrutó de su oficio. Su esposa nos despide con una fórmula muy castellana, muy española: «¡Aquí tienen ustedes su casa!». Me voy con el convencimiento de que he estado conversando con un sabio rural que interiorizó el oficio de bichero hasta hacerlo suyo, con un tipo de hombre que está en peligro de extinción. CyS
Por Jorge Urdiales Yuste
(1)Las perdices del domingo, p. 102, MIGUEL DELIBES, Destino, Barcelona, 1996.
(2) Ib. Las perdices, pp. 102-103
(3) Ib. Las perdices, p. 115
(4) Ib. Las perdices, p. 116
(5) Ib. Las perdices, pp. 118-119