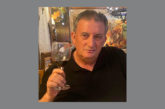Por José Fernando Titos Alfaro
Por José Fernando Titos Alfaro
Creo, señor periodista entrevistador, que es el momento ya –de una forma directa e inequívoca, en lo que a mi propia persona atañe–, en todo este deprimente funeral.
Como bien puede imaginarse, a pesar de la providencial salvación que, de momento, les está prodigando la actual y muy pujante explotación cinegética a nuestros más que depauperados campos, lo que pienso contarle tiene que ser, necesariamente, la continuación de este triste entierro que, de nuestro pueblo, le vengo relatando, por más que nos centremos ahora en algo tan mío y tan personal, pues no nos podemos olvidar –y se lo digo con toda desnudez de falsedades e hipocresías– que yo siempre fui un hijo muy relevante de él y en él, como tal, muy representativo.
Y voy a empezar por confesarle que sólo recordar la trágica muerte de aquel mi glorioso pasado que, a su vez, lo fue también de mi pueblo, es algo que me punza las entrañas como un agudo estilete. Quiero decirle, amigo mío, que con solo pensarlo, me entran ‘las siete cosas’, como solemos decir por estos lares, ante cualquier tragedia espeluznante, como es el caso. Pero, en fin, acepté gustosísimo –que no le quepa la menor duda de ello– la petición que me hiciera para esta nuestra entrevista, con vistas a que sea publicada en su muy prestigiosa revista de temas de caza y naturaleza, cual es Caza y Safaris, y no es cuestión ahora de dejarle ir con las manos vacías. Un hombre, si es que es un hombre como Dios manda, –¡de aquellos de la antigua usanza!– una vez que da un paso adelante, ha de aceptar con lo que le echen, así se hunda el firmamento.
Mire usted, yo enviudé hace ya bastantes años. Para veinte van ya. Y aquí me tiene usted viviendo, prácticamente solo en esta casona, que heredara de mis padres, y en la que nací y me crié, y en la que, a su vez, nacieron y se criaron mis hijos. Aún no se la he podido enseñar por dentro, pero supongo que no hay que ser ningún Séneca, para que, aunque sólo sea por su aspecto exterior, darse una idea, de la enorme extensión que ocupa y de cómo deben ser, más o menos, sus dependencias. Hoy me sobra toda.
Ninguna de sus dependencias tiene ya razón de ser. ¿Para qué sus señoriales caballerizas…? ¿Para qué sus amplias cuadras…? ¿Para qué sus numerosos trojes y graneros…? ¿Para qué sus inmensos pajares…? ¿Sus bien proporcionadas zahúrdas, para qué…? ¿Su gallinero e, incluso, su palomar…? ¡Absolutamente para nada! ¿No es una verdadera pena…? Hoy, todos y cada uno de estos lugares no son sino nostálgicos anacronismos. Ahí los tiene usted convertidos en mansiones de telarañas y en refugio de algún que otro desperdigado ratoncillo o de alguna famélica rata.
¿No cree usted que, por lo significativo que es todo cuanto le termino de decir, ya quedaría todo dicho…?
¡Aquellos tiempos gloriosos de poderío y de juventud, cuando las entrañas de mis cortijos eran oro molido, porque daban para todo y para todos! ¿Para qué han quedado hoy aquellos esplendorosos alcornocales de Los Lobos o de Los Retamales…? Pues yo se lo voy a decir sin ningún tipo de tapujos. Sólo para la agónica esperanza, que supone el alivio del corcho, de nueve en nueve años, para ir remendado viejas y pertinaces goteras de unos bolsillos demasiado apurados. Hoy, los que intentamos vivir de la tierra, no podemos tener nada. Casi ni conservar lo que, en toda una vida, se pudo conseguir, a base de dejarse el pellejo entre los terrones. Entre los impuestos de ‘los mandamases’ y los castigos del cielo, te están devorando como alimañas hambrientas.
¿Y aquellos encinares del cortijo del Peñón…? ¡Aquellas ubérrimas encinas, engordando piaras y piaras de cerdos ibéricos! ¡Aquellas montaneras famosas en toda Sierra Morena! ¡Aquellos castizos ‘patanegra’, que se disputaban los más prestigiosos mataderos de Jabugo, Cumbres Mayores, Aracena o Mérida! ¿Dónde están aquellos esplendorosos mataderos de antaño…? Los sigue habiendo, sí, pero estoy por decirle que con la vitola y la raigambre de los de aquellos tiempos, ni hablar. Por lo menos, según mi saber y entender. ¿Son ya mis encinares los de antaño…? Ni mucho menos. ¡Qué paradojas tiene esta puñetera vida! Porque mis encinas están a disposición de cualquier animal, que no sea el cerdo precisamente. Le explico a usted el por qué. Aparte de que la bellota está escaseando cada vez más, por falta de jugo en la tierra y porque la atmósfera me la tienen envenenada entre unos y otros, ahí tiene usted siempre, la amenazante como temible espada de Damocles de la peste africana. Pero es que además, luego se pone usted a vender un cochino y no te dan por él ni tres perras chicas.
Ante eso y ante la esperanzadora explosión de la explotación cinegética, he tenido que optar porque no entre en mis tierras, a excepción de la que es del mejor encinar, ni un cerdo ni en pintura. Además de lo que termino de exponerle, la razón no puede ser más obvia. ¿Se la imagina usted, verdad? Y es que con que un cochino te estropee sólo un nido de perdices o se coma una gazapera, ya se ha liquidado más de lo que él mismo pudiera valer forrado en oro. ¿Sabe usted lo que se está pagando por abatir una perdiz en los ojeos…? ¡Lo insospechado!
¿Y aquéllos tres pares de mulos de tierras labrantías del cortijo de Los Ciruelos…? ¿Y los cuatro de Los Lobos…? ¡Aquellas hojas de trigo candeal en las que se perdía la vista! ¡Aquellos trigos recios de espigas como panochas! ¡Aquellas azas de cebada, cuyas espigas, por bien granadas, parecían que iban a reventar! ¡Qué tierras tan castizas para ‘la raspa’! ¡Tierras de secano sí, pero qué agradecidas y generosas sólo con el agua que les caía del cielo!
¡Aquellos pastizales y aquellas umbrías de yerba, que criaban borregos como toros! Pues ahí lo tiene usted todo, hecho un vergonzoso erial. No parece sino que ya ni fuerza les queda en sus entrañas para alimentar a ese ridículo pegujal de vacas retintas y de churras que, como despojos de los emporios de antaño, aún quedan en ellas, y que dan pena, si es que no vergüenza. ¿Qué fue de mis envidiados rebaños de ovejas…? ¿Qué de los inmensos montones de vellones de lana durante la esquila…? ¿Qué de la gran cantidad de corderos que, gordos como zollos y de carnes incomparables, salían de mis cortijos para los grandes mercados de Sevilla, de Madrid o de Barcelona…?
¡Aquellas sementeras de otoño, durante las que Los Ciruelos y Los Lobos eran una auténtica feria! Los muleros unciendo, al amanecer, las yuntas. El sembrador, con el costal, castizamente, al hombro, esparciendo el grano a puñados con la maestría de un artista, entre las amelgas, trazadas como por tiralíneas, por las rejas del arado. El aperaaor, cumpliendo mis órdenes con la precisión de una disciplina militar…
Y tras las lluvias otoñales, la escalada. ¡Aquellas impresionantes cuadrillas de hombres, con el amocafre en las manos, siguiendo al manijero! ¡Qué raza la de aquellos hombres! ¿Hoy, tíos tan bragaos como aquellos…? ¡Ni por asomos!
Y durante el verano, aquellas cuadrillas de segadores devorando azas de mies, tan extensas, que parecían unirse, allá en la lontananza, con la caída de la bóveda del cielo. Aquellas gigantescas ollas de puchero con tocino, con morcilla y con carne sin miramientos, que salían del cortijo hacia el tajo, y cuyo tufillo espatarrangaba a un dios.
Daba gloria ver a aquellos hombres despechugados y retostados, despidiendo salud por los cuatro costados y comiendo a dos carrillos, allá sentados sobre un haz de mies a pleno sol. Y, entre tanto, pendiente de todos el chichanguero que, con el cántaro de agua en las manos, no le daba abasto llenarles el jarro. Aquella raza de hombres se perdió para los restos.
¿Me metí yo alguna vez con las espigadoras…? Qué espigaran lo que quisieran y donde quisieran, pues a pesar de los muchos animales que estaban a la espera de la rastrojera, no me importaba, ya que para todos había.
¿Qué fue de aquellas mis eras rebosantes de mies…? ¡Aquellos ‘peces’ de trigo y de cebada que iban de punta a punta de la era! ¡Aquellos almiares de paja de trilla tan altos como castillos! ¡Aquellas colleras de yeguas trotonas tirando de los trillos sobre las parvas, mientras los mozos de era les iban remetiendo las orillas con las horcas, redondeándolas con la precisión de grandes entendidos en geometría. ¿Y los aventadores…?
¡Qué sabiduría la de aquellos hombres para separar el grano de la paja, lanzando al aire bieldadas de parva, trillada y amontonada, con la sabiduría, al parecer innata, porque Dios así se la infundiera antes de nacer!
¿Y los olivares de Los Retamales y del Peñón…? Con su milimétrica alineación, parecían inmensos batallones, en la más disciplinada formación militar. Ni siquiera tan espléndidos olivares tienen la gloria que tuvieron. Hoy, sólo son los despojos de una grandeza que agoniza irreversiblemente.
¿Cómo es posible que mis cortijos estén en tan vergonzosa decadencia…? Hoy llevar a la almazara un kilo de aceituna desde estas sierras de tan difíciles accesos, ni al coste siquiera te sale, y es que además, la mayoría de la gente ni sabe ni quiere trabajar.
¡El tiempo del apaño de la aceituna…! ¡Cómo se ponían aquellos Retamales y aquel Peñón de aceituneros y aceituneras! ¡Aquellas tertulias nocturnas al amor de la chimenea del cortijo! ¡Cómo aquellas bravas gentes hurtaban, sin furtivismos, tiempo a sus horas de descanso, para darle rienda suelta a su alegría, a su paz y a su desenfado! Y yo siempre junto a ellos y a su par en todo.
¿Qué es hoy de los amplios caseríos de mis cortijos…? Ahí están deshabitados y apestando a tiestos rotos. Como leprosos abandonados se desmoronan y se caen a pedazos.
¡Qué puñalada trapera tan profunda y dolorosa el sólo pensarlo!