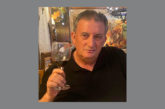El verano agoniza por estas fechas de septiembre y este año, debido a eventos familiares diversos e importantes, no he tenido ocasión de solearme a voluntad entre riscos, encinas y eriales. Es más, tampoco pude visitar las rehalas en mi periplo estival acompañando a los podenqueros y regalarles tertulias, recuerdos y risas en este periodo tan desagradecido en encuentros y tan regado de garrapatas y cuidados. Tal era así que la media veda se me iba pasando sin haber podido sacar los tubos al sol y en casa se iniciaban las tertulias sobre la venidera temporada montera avisándome que las tórtolas se me escapaban, pero gracias a mi amigo Pablo se me presentó la posibilidad de cortar esta mala racha y nos dispusimos a pasar una jornada de pluma en su preciosa finca ubicada en la provincia de Cuenca.
Nos levantamos temprano, muy temprano, como a mí me gusta, y al salir a la calle ya noté en la cara la primera brisa de aire que anunciaba el otoño. Era un aire frío pero que olía a humedad y era el primer aviso que me indicaba que el otoño pedía paso. Todo el verano pasado había sido de aires cálidos y secos, sin olores, con polvo, sin mensajes… y además con temperaturas altas y soles sin sombras, pero hoy la humedad había llenado un aire que traía ya los aromas de la tierra y el frío, aunque tímido, hacía pensar en el abrigo.
Conduciendo el vehículo dejamos atrás la bulliciosa ciudad con sus puentes, sus luces persistentes, sus ilimitados cruces y calles, semáforos y carteles, abriéndonos hueco hacia la tenebrosa imagen del campo aún oscuro y reposado. Nos comemos kilómetros a rabiar mientras comentamos un salpicado de temas cinegéticos y de familia, proyectos de la venidera temporada y obligaciones próximas de papeles y arreglos de armas… En fin, una delicia de conversación mientras nos sumergimos ya en la calma de la noche negra de una carretera sin tráfico y donde solo las líneas blancas de la calzada nos ubican donde estará el cielo de mañana.
Paramos en un bar sin rótulo, pero que conocemos, sus luces lúgubres y frías aportan la escena que antaño vivía allá por la sierra de Hornachuelos. No hay televisión encendida y dos clientes desdentados y curvados hablan mudos con sus gorras caladas y sus vistas perdidas entre alguna arruga de sus cerebros. El camarero, que es el dueño, arremete contra la máquina del café, no hay un golpe más popular en nuestro país que el sacudido del tacero contra el cajón que recoge el café usado. Sin preguntar me pone el paquetillo con dos madalenas junto al platillo del café y regresa a su liturgia muda de ordenar lo que ya ha ordenado mil veces, esperando a una multitud de clientes que no vendrá nunca.
Continuamos callejeando por el pueblo de Pablo pasando por casas dormidas, pero con sus cortinajes mosqueros aún colocados que al baile de la brisa dejan entrever sus puertas cerradas esperando el día. No hay apenas coches aparcados, no hay semáforos ni carteles, no hay tráfico ni luces. Sólo hay vida tranquila en el interior de esas casas, sólo calma serena y tiempo, ese tiempo que tanta gente ansía y no ve.
Pablo nos recibe con su casa de par en par y ya desde el zaguán se percibe el aroma del café. Las paredes llenas de sus trofeos, las fotos familiares derrochan campo, mieses y tractores. La caza íntimamente imbricada con la actividad agrícola y el calor de familia. Esta es la vida rural, ese tesoro que tan difícilmente nos cuesta transmitir a los que no entienden, ni quieren entender, el ámbito rural.
Suenan los saludos y abrazos al mismo tiempo que damos buena cuenta de unas tostadas con aguacate y atún. La puerta de la calle permanece abierta mientras desayunamos y por ella la brisa sigue avisando que llega el otoño, hablamos de las tórtolas y de las torcaces, también de la vida y de antaño. Al finalizar el café, cargamos los trastos en el coche y salimos con ganas de campo y aire. Aún es de noche.
Dejamos el coche bajo un encinón precioso que se encuentra en la misma entrada de la casa de la finca y que me imagino regala sombra en verano siendo testigo de innumerables charlas familiares al abrigo de su inmensa copa. Me ha tocado el puesto en la misma linde que hace el monte con una hoja de girasol de unas tres hectáreas de extensión, Pablo me indica que puedo moverme a mi antojo en función de si prefiero torcaces o tórtolas. A las primeras es preferible enmontarse un poco ya que vendrán desde los dormideros. Para las segundas mejor es meterse en la pipa y esperar su paso. Analizo la situación y decido primero la torcaz ya que la tórtola tarda un poco más en entrar.
Amanece y descubro nuevamente un paraíso de sensaciones. En primer lugar, me encuentro en un promontorio de una dehesa que me permite divisar terreno, pero es que además dicho terreno es un muestrario de técnicas agrícolas entremezclado por una paleta de mil colores que aportan los diversos cultivos, rematando la escena un envoltorio celeste y gris que define un cielo que avisa a otoño y que parece regalará agua hoy.
La brisa acompaña también, es la primera caricia fresca tras un verano largo y duro, azota suavemente la cara e impregna mis poros de una humedad nueva que saca el frío de mis recuerdos. Fríos también los tubos de mi escopeta que hoy estrenan aceite ya que ayer noche estuvimos mi hijo y yo engrasando armas aprovechando la salida con los cartuchos y repasando también las armas rayadas en estos albores de la nueva temporada montera.
Como digo los primeros rayos del sol me regalan estas vistas y como aún es pronto para las palomas me deleito en descubrir el monte que me cobija, encinas viejas salpicadas al revoltón con unas copas henchidas de hojas y en cuyas terminaciones se vislumbran ya las primeras bellotas como yemas claras de un verde primalón que en pocas semanas tornarán marrón caoba llevándose al suelo la vida futura. Bailan las copas al son de la brisa tenue saludando al nuevo día y el contraste que les aporta el pasto a sus pies, un pasto dorado y fino, empieza a dibujar el lienzo del día. En lo alto del promontorio del monte se eleva la casa. Blanca y herida de tiempo y edad, con sus tejados corvados del peso de una arcilla trabajada váyase usted a saber cuántos años. Son varias las dependencias hechas como a añadas, la casa madre, luego los pajares, más allá las cocheras y las parideras de las ovejas, todas arremolinadas al abrigo de un patio central no cerrado que invita a pensar en el cortijo inacabado. Uno de tantos… Me recuerda mucho a mi Sevillana extremeña, a mis veranos de escopeta y suelas, a salir temprano y regresar al desayuno de la casa, a cartuchos de cartón y tacos de serpentinas.

Las palomas tardean y yo sigo con mis poros abiertos de par en par, por mi espalda se abre una hoja de girasol triste, escueta, desmadejada de ropa y sin carne en sus adentros. Ya me lo adelantó Pablo, «Ernesto, la pipa de este año no conoce la lluvia…». Y aun así la panocha se ha separado de la tierra casi un metro si bien no trae cosecha ni se le espera caldo. Por si no fuera suficiente tortura para el cultivo los cochinos trastean todo lo que quieren y tienen tumbada casi la mitad de la siembra. La brisa al menear al girasol sus aisladas hojas de lija generan una música de dolor y quebranto.
Un poco más lejos, fuera sin duda del alcance de mi superpuesta, se solean varias hojas de olivares jóvenes de un verde fresco y que con sus tres pies por árbol enseñan lo que se avecina como una buena cosecha de aceitunas. Fe de ello lo muestran los zorzales, que más tempraneros que sus primas las torcaces, revolotean entre el monte y el olivar aprovechando su permanencia estable ya en nuestra península tutelando las aceitunillas que engordarán sus buches allá por diciembre.
Para mí no existe mayor placer que tener estos amaneceres frescos, casi con lluvia, meciéndome como uno más dentro de este cuadro salvaje donde me encuentro, escondido para todos y con mis sentidos escribiéndome los tiempos y subrayándome los sutiles detalles que me susurran el oído, el tacto, la vista y el olfato. No me hace falta cazar, no, pero también afirmo que sin la escopeta entre mis manos ni mis ojos acechando, tampoco sería lo mismo. Tampoco.

Pasan los minutos y agazapado entre una encina y una chaparra ya he observado como los primeros bandos de las torcaces han despertado e inician la búsqueda de sus comederos. En una de esas por mi espalda y tapadas por la encina que me cobija me doy de bruces con un bando de unas ocho torcaces que carean al echadero. Encaro rápido cogiéndole la puntería a una paloma del centro del grupo y descargo los dos tubos. El bando corrige de rápido su descenso y virando a su izquierda toman altura y distancia, mi torcaz herida de muerte inicia un descenso en círculos que amortigua su caída a pocos pasos de mi escondite. ¡Ya tengo puchero!
«Le cogí los puntos, le corrí la mano y en todo eso no creo que pasara ni un segundo, le lancé el derecho y no hizo falta fallar el izquierdo. La africana se hizo una pelota de pluma y pipas cayendo muerta sobre una labra ocre como su librea al tiempo que yo daba gracias al Hacedor por haberme regalado tamaño broche de cierre de media veda»
Pasaron dos horas y tras varios lances fallidos con las torcaces me decidí subirme al girasol ya que había podido ver algunos pasos de tórtolas casi en los medios de la siembra. Me llené las botas de un barro rojo como la sangre y pegajoso como la liga alcanzando un caballero de piedras en medio de la siembra que estaba acompañada de un buen manto de avena loca superviviente al Clortolurón, su herbicida específico, y que me ofrecían una defensa más que digna. Pasó un tiempo generoso y ya la media mañana se nos echaba encima cuando casi sin querer la vi venir, rápida, muy rápida, zigzagueaba del monte a la siembra, iba como a metro y medio por encima de las panochas y estaba larga para mis tubos, cruzada de izquierdas a derechas, sería un disparo de los que te llenan la afición. Le cogí los puntos, le corrí la mano y en todo eso no creo que pasara ni un segundo, le lancé el derecho y no hizo falta fallar el izquierdo. La africana se hizo una pelota de pluma y pipas cayendo muerta sobre una labra ocre como su librea al tiempo que yo daba gracias al Hacedor por haberme regalado tamaño broche de cierre de media veda.
Abrí la escopeta que me escupió la vaina triunfadora y mirando al cielo exclamé… «¡¡Se acabó!!»