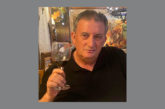LOS HABITANTES
Al pueblo de Zarzuela de Jadraque, a sus gentes y vecinos por lo bien que me acogieron y por hacerme sentir que era mi casa.
I
La vida era adusta y cruel
Moría la tarde mientras Vicente recogía en su saca de lino el trozo de pan con algo de panceta y las peras que su madre siempre le preparaba cada vez que tenía que hacer noche en el molino del señor Saturnino para que, a la mañana siguiente, regresara con la harina que sustentaría a la familia otros quince o veinte días más.
Lo hacía con algo de agrado ya que la aventura le permitía visitar sus secretos del monte amén de salir de la rutina de la escuela por la mañana y del trabajo con su padre por la tarde. Salir al molino suponía bajar casi de noche legua y media para luego esperar el turno de los que estuvieran delante suya y finalmente recogerse casi de alborada para llegar al tazón de leche que le tendría preparado madre.

Vicente contaba ya en sus alpargatas los ocho años de edad
Eran tiempos de la postguerra que no hacía tres años había finalizado y donde las cicatrices del horror aún estaban supurando dolores y penas. La vida era adusta y cruel, el hambre a veces pesaba y los haceres eran obligados arrimando toda la familia aquello que cada uno podía. Vicente contaba ya en sus alpargatas los ocho años de edad y este encargo le permitía volver a sentirse libre aún con su corta edad.
La noche barruntaba agua, aunque eso al zagal no le preocupaba. Apuntó barranco abajo tomando la vereda que ya conocía bien y, a tranco seguro, su madre vio cómo se perdía entre los jarales y brezos que rodeaban la casa de la familia.
Llevaba media hora de caminata cómoda ya que todo el camino era cuesta abajo cuando las nubes se rejuntaron para llorar agua. Vicente que sabía leer el cielo tanto de día como de noche arreó el paso sabiendo que esa noche volvería a su hincadera protectora.
Las hincaderas Ernesto Navarrete
En estas tierras las cercas del ganado se levantaban con piedra seca que colocándolas en horizontal conforman el paño del cerramiento, pero la novedad es que a intervalos algo erráticos colocaban unas lascas casi de un metro cuadrado en vertical que hincándolas en el terreno ayudaban a acelerar la formación del cerramiento. A estas lascas grandes y pesadas les llaman hincaderas.
Llegó a su refugio ya con el aguadero en plena descarga, colocó primero la saca de grano, que protegió con mimo y luego sacó de la bandolera de lino las peras que su madre le había metido. Entre bocados Vicente continuaba su labor de arquitectura que consistía en meter entre los huecos que dejaban las piedras de la pared trozos de palos secos que mimosamente cortados introducía cada uno de la longitud que le permitía la profundidad del hueco y así poco a poco iba ‘alicatando’ los huecos de las piedras que a modo de dinteles conformaban el cobijo de esta hincadera. Tantas veces se había refugiado en ella que ya esta hincadera se encontraba casi completamente forrada de leña entre su dintel y los hastiales, dándole un aire casi gótico al refugio.
Pasó lo fuerte del aguacero y en el momento que entendió que el agua había menguado retomó su vereda rumbo al molino.

II
¡¡Los maquis, los maquis…!!
Al pasar por el paso malo, que era un pasil que a media ladera recogía agua de un manantío, volvió a distraerse para incrementar el número de lascas que de vez en cuando colocaba con esmero a lo largo de la vereda para que a modo de solera le facilitara el paso sin apenas tocar el agua. Tras varios años el chaval observaba con orgullo como el paso malo iba mejorando su aspecto y ya tenía casi diez metros enlosados con un enjaretado de losas que más parecía una calzada romana.
Como la luz que le regalaba la noche no era mucha y todavía quedaba camino por recorrer, colocó su última lasca y quedándose un minuto observando el trabajo hecho dio conformidad y continuó camino abajo.
La casa de D. Saturnino Ernesto Navarrete
Por fin llegó al molino y allí se encontró a los vecinos que se le habían adelantado tomando su turno. La casa de D. Saturnino era adusta y poco refinada, pero al menos el calor de la lumbre ablandaba los cueros mojados y la espera se hacía siempre al abrigo de una casa.
En estas esperas casi todos dormitaban mientras que el molinero era el único que trabajaba sin descanso y atento siempre a los sonidos de la piedra y del agua.
Vicente estaba echado sobre el bancal del zaguán cuando de repente las voces del molinero le despertaron.
–¡¡Los maquis, los maquis!! ¡¡Llevaros las sacas, llevaros las sacas, esconderlas por el monte, rápido, rápido!!
Era la primera vez que Vicente se topaba con esta leyenda de los maquis. Las había escuchado en casa al oír a su padre hablar de ellos, pero siempre se hablaba en voz baja y casi con miedo.
Todos los vecinos que esperaban turno salieron despavoridos monte arriba mientras el molinero les espetaba a gritos que escondieran los sacos de granos y sus sacas de harina por medio del monte a la vez que escupía improperios y venablos por esa boca áspera y grave.
El molinero había divisado cómo la luz de un candil bajaba en medio de la noche y bajo un aguacero endemoniado por el otro lado del río y entendió que los maquis volvían nuevamente de resaque a su molino.
III
El refugio
Vicente, que había salido despavorido como un resorte, sabía muy bien donde esconderse. Llevaba en una mano su saca de grano y en la otra su bolsa de lino con el resto del pan y panceta, subió y subió monte arriba sin tan siquiera mirar atrás, con una mezcla de miedo y juego, mientras el agua le corría por dentro de sus ropas y el jadeo del ascenso hacía latir su pequeño pecho como un tambor de feria.
Finalmente llegó a su cobijo, que estaba que ni pintado para observar lo que ocurriría en el molino. Se trataba de un canchal que en la cresta de una serreta conformaba una guarida entre dos lascas grandes y pesadas que hacían casi un techado a dos aguas asimétrico. Introduciéndose entre ellas cabía una persona casi en cuclillas, y estupendamente tumbado, de manera que el fondo del canchal daba vista al molino por su parte baja. Ahí dentro el agua no llegaba y la visión era perfecta de no ser porque la noche estaba de aguas y sólo se veían las luces tenues de las ventanas del molino y el quinqué que poco a poco se acercaba a él.
Miedo e instinto Ernesto Navarrete
Con una parte de miedo y otra de instinto, Vicente ocupó el tiempo que tardo el maquis en acceder al molino a cerrar con piedras más pequeñas el hueco por donde veía la escena. Colocó primero piedras soleras en el ventanal, luego fue levantando la pared hasta dejar un ventanuco para finalmente reposar sobre un suelo seco y calmar el pecho que aún tronaba más que la tormenta. Esperó los acontecimientos con el orgullo de haber reencontrado su guarida perfecta.
Pasaron más de veinte minutos cuando desde el molino se escuchó al molinero vocear al monte:
–¡¡Volved, volved, no hay peligro, volved todos!!
Aun así, Vicente esperó a contar el número de veces que la puerta del molino se abría, asegurando que la llegada de los espantados ratificara realmente que no había peligro en regresar. Finalmente salió del canchal sacudiéndose manos y ropas encarando de nuevo al acceso al molino.
IV
Tazón de leche y miga
Bajó, no sin recelar trampas, hasta que al aproximarse más observó cómo algunos vecinos estaban de nuevo recuperando su turno. Entonces y sólo entonces entró.
El resto de la noche le tocó dormir a duermevela tal había sido el susto del presunto maqui, el cual, finalmente resultó ser un vecino perdido por la guerra y que regresaba felizmente de nuevo al pueblo.
Alboraba ya el nuevo día cuando Vicente recuperaba su saca de grano que ahora rezumaba harina y cáscara. Se despidió del molinero y arremetió monte arriba con más frío y prisas en busca del rescoldo del brasero de casa y del tazón de leche y miga que le esperaba.

V
Un frío que no duele y sí despierta
Son las seis y media de la mañana y el día se despereza frío y húmedo, me encuentro ya en plena faena corcera y el aire me acaricia con un frío que no duele y sí despierta.
Paso veredas de años salpicadas de piedras erráticas que alfombran la vía. Muchas de ellas llevan adheridas a su piel medallones de líquenes de mil vidas y que poco a poco van escondiendo el color carne del esquisto para vestirse de un verde quirófano que el liquen le luce con ribetes en sus bordes de un blanco casi inmaculado.
De vez en cuando, como por un azar juguetón, las piedras se armonizan formando un enlosado casi perfecto que si no fuera por donde estoy, en medio de la nada, afirmaría que habría sido hecho por el hombre.
Voy recechando por las crestas altas de los riberos que agonizan poco más adelante en el río y lo hago sin prisas como queriendo quedarme. En mi careo con el corzo, voy a su paso, hago lo que él hace e intento pensar como ellos piensan.
Mis vecinos son jaras que comienzan a engalanarse con sus medallones blancos que abren sus pétalos solicitando un abrazo. A cotas más bajas mis botas saludan a brezos, tomillos y espliegos ya floridos. Es un amigable saludo amén de acolchado pisar, sin embargo, mis perneras y brazos pelean a veces con antipáticas púas de enebros y espinos que por contra resultan ser el sustento de mi objetivo.
Gemeleo y gemeleo todo el rato al mismo tiempo que la amanecida inicia la cálida entrega de los primeros rayos del sol que, acompañada de una brisa todavía algo fresca, hacen a mi modo de ver la plenitud que busco cada vez que salgo al campo.

Mucha caza Ernesto Navarrete
Veo caza, mucha caza. La altura de estos oteaderos donde me encuentro permite escudriñar con insolencia la vida privada de los habitantes del monte. Por un lado, un navajero todavía por hacer carea con su jeta enterrada en la tierra buscando el sustento que le engorde sus cueros. Está ensimismado en su arar y dando jetazos levanta el tapiz de hierba al tiempo que mastica minúsculas raíces.
En su deambular se me acerca casi hasta el ultraje sin notar mi presencia inmóvil y mi cara escondida tras mis prismáticos, que sólo los uso para taparme ya que la bestia se encuentra a media piedra de mí.
Es un machete de unos cincuenta kilos de peso, negro de la cruz para abajo y rojizo en lomo y espinazo. Muy velludo de pelo, que brilla con el efecto del agua del rocío impregnado en él y los rayos también rojizos que regala la nueva aurora.
Tengo el aire bien y el marrano sigue sin enterarse de la presencia de este intruso que le espía a placer. Lo dejo pasar sin moverme y espero un buen rato hasta que lo dejo de ver y así no ensucio el campo. Vuelvo a lo mío.
VI
Un macho en la lejana espesura
Después de analizar la situación ante varias opciones de corzos ya descubiertos, me decanto por un animal que en la lejanía parece macho y que se encuentra enmontado en lo apretado de un jaral y al parecer sin mucho deseo de dejarlo.
Está un poco largo y hay que invertir tiempo hasta ponerse a tiro y aclarar si es digo de lance o no. Lo bueno es que el terreno facilita mucho el rececho y la orografía está plagada de lomas, gargantillas y regatos que permiten ocultarte a la vista y recortar distancias.
Inicio el rececho refugiándome a medias laderas y buscando siempre la compañía del buen aire, que con estas barreras y riberos a veces te juegan alguna faena al invertirse su dirección forzada por un efecto túnel muy propio de estas vaguadas.
Avanzo cauteloso y remirando de poco en poco las barreras que voy recortando, barriendo con la óptica en busca de animales que puedan echar por tierra mi rececho.
Al pasar de una barrera a otra cruzo un regatón que lleva agua y que tiene todas sus orillas levantadas por los cochinos. Estoy en lo más espeso del regato y las zarzas y espinos se me enganchan una y mil veces queriéndome impedir que hoy les robe el fruto de sus moradores. Me deshago de ellas porque también mis ropas y cueros conocen este cortejo de lucha y poder que resolvemos con rapidez además de con sangre de arañazos y despuntes de abrigo.
Un rodal de perales silvestres Ernesto Navarrete
Salgo del espesal y conquisto de nuevo una vereda que asciende hacia donde yo cazo. A los pocos pasos del mismo regato observo con extrañeza un rodal de perales silvestres que, sin poda alguna, sobreviven en este monte salvaje y sin cuidos. Me pregunto cómo diablos habrá podido llegar hasta aquí este rodal de frutales. ¿Habrá habido aquí alguna huerta de antaño? Rebusco queriendo encontrar respuesta en forma de ruinas o cercas, pero no detecto nada, sólo una vereda más tomada por las bestias del monte que por ganado doméstico.
Me quedo ensimismado, pero mi instinto me empuja a seguir y me despido de mi acertijo que de éstos me salen muchos cada vez que invado el monte.
Asciendo ahora también con buen aire y llego a la cuerda con mucho tiento. Voy asomando poco a poco, escondiendo mi blanca cara tras la óptica. La barrera de brezo que tengo por frente distorsiona mi figura y por cada pasito que doy voy descubriendo la costana que tengo por delante.
¡¡Ahí está, sigue enmontado!! Ernesto Navarrete
¡¡Al fin lo veo, ahí está, sigue enmontado!! Está echado y solo mueve su cabezota al levantarla para trisquear algún rebrote nuevo en las puntas de las jaras.
Estoy lejos todavía, pero parece bueno y ello me obliga a continuar con más emoción mi aproximación. Ahora debo faldear para taparme de su visión, cruzaré un nuevo regato que es chato como un charco y ascenderé hasta la cuerda para ponerme creo que a menos de los cien metros. Ahí lo podré evaluar bien. Pensé.
Me retiro con cuidado y en mi descenso tengo que sortear una cerca de piedra. Es curiosa la costumbre de estas tierras, aquí las paredes de piedras secas se hacen al igual que en todas partes, alineándolas en su plano horizontal y entrelazándolas con caída hacia dentro del muro y acodalándolas unas contra otras, pero en esta ocasión intercalan en el muro unas lascas planas y pesadas haciéndolo en vertical e hincándolas en el suelo a modo como de grandes ventanales que las llaman hincaderas. Sus composiciones en el conjunto de la pared le dan un aire casi gótico ya que ofrecen una imagen de ventanas alineadas conformando un hastial de muro catedralicio y en cuyo interior pareciera albergarse el secreto de esta tierra.
VII
Una hincadera ‘alicatada’ de leña
Al ir recorriendo la citada pared, en un avance muy lento para no levantar la caza con que pudiera tropezarme, de pronto observo como a la orilla de la vereda que la circunda uno de estos ventanales está adornado meticulosamente con racimos y racimos de palos de leña fina. Son palos y palillos resecos de tanto reposo que hacinados, palo con palo, rellenan los huecos que las piedras han dejado entre sus enjarjes. De nuevo me quedo sorprendido y noqueado ante tamaña manualidad y vuelvo a rebuscar algún signo de vida racional por el rededor, donde sólo consigo nuevamente encontrar monte, brezo y vida salvaje.
La hincadera se encuentra ‘alicatada’ de leña, dejando su dintel y las jambas cubiertos por arriba y por sus lados con una ‘librería’ de leña ordenada y bien catalogada. El conjunto del ventanal ofrece una imagen de confesionario tan hermoso como intrigante. ¡Qué cosas!, pensé.
VIII
Pisando hierba
Atravesé el regato cuya ribera estaba entera encharcada, pero sin barro, ya que al ser un terreno tan pedregoso los limos ya se fugaron con el peinado continuo de la corriente viva, dejando a la vista guijarros limpios como calaveras.
Subí ahora con mucho tiento y sosiego, lo hacía pisando hierba alta y fresca, ya no había vereda y ascendía cruzando mil caminos que las bestias firman al faldear la barrera. Lo hago despacio sabiendo que cuando corone me he de encontrar con lo que busco. Voy sereno y en plenitud de satisfacción e intriga.
Llego por fin a la cuerda y vuelvo a repetir mi asomada.
Me expongo a la nueva barrera con mi cara escondida por manos y óptica y avanzo de a medio pie. Poco a poco el cristal me enseña el jaral que reside en esa costana y todavía no veo nada.
Doy otro pasito más, sigo pisando hierba, aunque mis pies, sin mirarlos, ya comienzan a tropezar con las primaras jaras que limitan también la barrera donde me encuentro. Me esmero en no mover mis jaras que tengo por delante ya que mis botas las sacuden en su ansia de querer también asomarse. En mi último avance por fin lo veo.

Ernesto Navarrete IX Ernesto Navarrete
¡Con borra en mayo!
¡¡Ahí lo tengo!! Está tranquilo y sigue más o menos en el mismo lugar donde lo vi por primera vez. Ramonea con cierta desgana y sin prisas, su cuerpo se sumerge y emerge repetidamente en ese mar de jaras y brezo. Lo hace todo muy lentamente, en ese ritmo de danza que solo la Naturaleza domina.
Ahora me concentro en la caza. En dos o tres ráfagas de visión observo que el animal es bellísimo y que su cuerna tiene aún la borra del invierno y eso me desconsuela no poco, pero lo raro es que el trofeo está completamente hecho. ¡Cómo es posible una cuerna completamente formada y totalmente forrada de borra… y en mayo!
Ahora, quitándome los prismáticos de los ojos, analizo la situación. El animal está tranquilo, el aire lo tengo bien y estoy protegido de su vista por estar tras la barrera que me abriga. Pienso y decido bajarme un poco más de donde estoy corriéndome por la cuerda hasta un canchal que observo a unos diez metros de donde me encuentro. Desde ahí podré evaluar mejor el trofeo y si es el caso podré disparar con un mejor apoyo.
Me retiré dos pasos de donde me encontraba y tras haber perdido su visión me deslicé encorvado con mi rifle recién cargado, mi mochila de campo y mi inseparable vara de avellano. Cuando un cazador de rececho se encorva es señal inequívoca que se aproxima un lance y que el cazador va rebosando adrenalina, emoción y tensión arterial.
X
En el canchal
Mi marcha encorvada es corta, muy corta, y la hago despacio, sin prisa, sin ruidos, sin ganas casi de llegar. Poco a poco me acerco al canchal mientras que por mi mente repaso los siguientes pasos a dar. Lo primero será quitarme la mochila que me servirá de mejora del apoyo si voy a tirar tumbado o medio sentado. En caso contrario, si tiro de pie, debo de llevar siempre en la mano mi vara, testigo de tantos lances y dejaré la mochila colgada de mis hombros y así, así, llegué al canchal.
XI
Un inesperado refugio en el canchal
Las piedras a modo de grandes lascas estaban dispuestas según supuse. Situadas en la misma cresta de la barrera que me daba cobijo, asomaba plenamente a la costana de enfrente, así que debía extremar mis medidas al asomarme.
Mi sorpresa fue suprema cuando al llegar al mismo canchal me encuentro con una oquedad que conforman las dos lascas al cruzarse y que, a modo de hincadera, abrigan un hueco que si no fuera por donde estoy hubiera dicho que ha sido habitado.
Impactado por el descubrimiento me deshice pronto de sorpresas y volví al desarrollo del lance. Me introduje en el hueco y a medida que avanzaba, ya medio tumbado, mi asombro volvía de nuevo a crecer.
El hueco era estrecho y acababa en una salida que asomaba a la barrera donde comisqueaba mi objetivo. Aguas abajo ya llegaba a ver el río y su viejo molino actualmente sumergido en las aguas del moderno pantano. Lo más curioso es que la boca del canchal que miraba a la barrera estaba medio empedrada conformando una tronera a modo de medio ventana. Pasmado estaba con tremendo interiorismo bajo un canchal en medio de una sierra deshabitada.
Me asomé por tan cuidado escondite y ahora sí pude verlo a placer.
El corzo estaba completamente hecho y su trofeo era espléndido y todo él cubierto de borra que más bien parecía pelo. Era alto de cuerna, sus seis puntas perfectamente definidas, muy simétrico de morfología. En definitiva, un trofeo digno de un rececho tan pleno como el vivido.
XII
El lance, protocolo litúrgico
Llegó la hora de ultimar el lance y esto es otro protocolo litúrgico para mí. Dejé los prismáticos y tomé el .270 donde ajusté los arreglos del visor, me tomé tiempo y disfruté de la visión del corzo en su careo lento lentísimo.
Se desplazó un poco descendiendo de su abrigo y se clareó en un pastizal verde esmeralda, zapateó junto a los arranques de un rodal de jaras, pero no sacudió su cuerna contra ellas.
XIII
Su cuerna destacaba
Está cambiando el pelo tirando el oscuro y cenizo del invierno por uno más claro que le aliviaría el verano. Su cuerna destacaba ayudada por los rayos de sol que la blanqueaba al tiempo que dibujaba la escena perfecta para todo amante de la Naturaleza.
Había ensayado varias veces ya el disparo y estaba tan feliz como preparado para finalizar el lance. Quité el seguro del Ruger.

Ernesto Navarrete XIV Ernesto Navarrete
Un estallido sonoro lo rompió todo
La cruz traicionera perseguía el pecho del animal, mientras mi corazón y respiración se ponían de acuerdo. Poco a poco mi dedo índice firmaba el lance hasta que un estallido sonoro lo rompió todo.
XV
El animal no supo lo que pasó
No hubo agonía, no hubo dolor, el animal no supo lo que pasó y nunca me vio.

XVI
Atuso su aterciopelada cuerna mirando a estos valles bellísimos al tiempo que me pregunto: ¿Quién vivió aquí?
Lo acaricié mil veces y sentado ahora junto a él atuso su aterciopelada cuerna mirando a estos valles bellísimos al tiempo que me pregunto: ¿Quién vivió aquí? ¿Qué persona o personas sembraron esos perales y por qué se empedraron esas trazas de veredas? ¿Quién habitó mi canchal y ornamentó la hincadera?