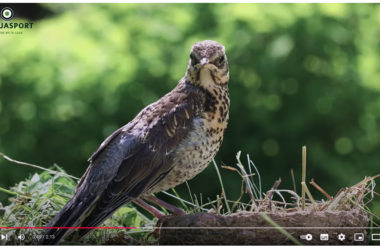Cuando enfilaba una de esas, tan largas como manchegas, rectas de la carretera, camino, un domingo más, de la agobiante urbe cotidiana, el sol cresteaba pimentonero por esos cerretes que enmarcan por poniente la rojiza, arcillosa y reseca llanura en la que nací y me crié, a los que se les reconoce por estos andurriales como Sierras Pelás, el Monte de Don Enrique, El Corvo, La Atalaya, la Sierra del Cosocojo o la de El Romeral. Era una tarde apacible de febrero, finales de temporada, y el cielo pintaba hermoso, con una paleta de colores henchida de matices… índigos, añiles y cobaltos; púrpuras, lilas y encarnados; colorados, bermellones, corintos, carmesíes y escarlatas; ocres, cobrizos, pajizos, gualdos y azafranados… Espléndida estampa para el griego aquel de la Creta, el que un día inmortalizara, con singular mirada y pincelada, en sus lienzos a la Imperial Tulaytulah. En esas andaban mis sensaciones, y en los recientes recuerdos revividos, tal vez un poco melindrosos para cualquiera que se acerque a estos renglones, pero suficientes para atraer a mi gañote esa traidora punzada que impide el habla y perla los ojos. Quizá, pensaba, por imposibles, las últimas remembranzas siempre son las que más duelen.
Lo mejor del día, como solía decir Pachequito, la mañana, espléndida como el ocaso. Amaneció con una ‘pelona’, blanca y brillante, casi nieve, que helaba el resuello en el hocico y amenazaba sabañones en las orejas. Caminando por al esponjoso albardín de la vereda, había que patear los matojos para resucitar los entumecidos dedillos de los pinreles. Eso sí, cuando se acortaron las sombras de los linios y ‘el manolo’ descolló por encima del humo de la chimenea de la Chinforrera del Cepeda, los huesos se reconfortaron y animaron el cansino trote que llevábamos desde que amaneciera. Al rato nos despojábamos de capas cual cebollas en su salsa. El campo, siempre secarral, con la manta de agua que llevaba cayendo todo el invierno, estaba, de verdad, realmente maravilloso.
Me había camelado, un par de días antes, mi hermano Jose para que me dejase caer a darles una buena mano a los caramonos. A pesar de no haber podido bajar ni una jodida patirroja desde diciembre, y del desánimo generalizado de la cuadrilla, el pelo, mal que bien, iba librando el tedio dominguero. Me había prometido, como tantas veces, el oro y el moro y que en El Calaminar (antiguo yacimiento de calamina, hasta ayer majada, que sólo los romanos supieron o quisieron explotar) nos íbamos a poner las botas. «¡El domingo pasado, entre el Jamín, Chule y yo, tumbamos veintitantos y pareja y media liebres!». Y yo fui y me lo creí. A las once y pico, echando un bocao y dando un tiento a la bota, me estaba acordando de la madre que lo trajo, que es la mía. Lo mejor… la mañana que era espléndida. Rota la cuadrilla, porque el Chule y él andan como si les fuera a faltar campo, Jamín y yo nos quedamos, en el lindazo de la Majá de los Cadillos, a meter el ‘bicho’ en unas cuantas bocas… ¡Qué si quieres arroz, Catalina! «¡Joder con la plaga de conejos de la que lleváis presumiendo todo el invierno…!», le solté al Jamín, que se despelotaba de risa con mi cabreo. Al final, después de hacer más kilómetros que el baúl de doña Concha, le di la vuelta a uno, que salió delante el ‘bicho’ en un pequeño testero, y a otro, que puso el Ron en mitad de unos bidones de plástico en una casilla, y que salió largo, a cruzalinio, entre medias los sarmientos. Jamín se empeñó en acercarse hasta los cerros de la Suerte las Liebres, por el Carril del Marchante, pasada la Peña Hueca (bonita laguna manchega donde las haya, muy cerquita de El Taray). Le dije que ¡una leche!, que me volvía por la vereda al Calaminar, que es donde estaban los coches. «¡Vete mirando los mojones de albardín, que, con la helada que ha caído, están las liebres amagás!». Más de… tropecientos, me pateé. Hasta hoy.
Comimos en el Monte con la cuadrilla de Eusebio. ¡Qué envidia de percha! Ésos sí que habían aprovechado la mañana, con la excepción de Juan Antonio, que se había entretenido con unas judías pintas con rabo que quitaban el hipo y resarcían el resquemor de una mañana tan… hermosa. Vamos a dejarlo en eso. La sobremesa, al sopor del calorcito de febrerillo el loco (el que sacó a su padre al sol y lo achicharró), se prolongó hasta entrada la tarde. Se estaba en la gloria, allí, en lo alto de aquel aprendiz de monte, contemplando la manchega llanura hasta el horizonte del levante presto a negrear apenas una par de horas más tarde. A mis pies, el montecillo de Las Lobosas, con su carril zizagueando entre las olivas; el cerrete de Sierra Zanahoria; Pedraza y la Sierra del Castillejo… y un poquito más al llano, el ejido del Campo la Mula, cerca de Sierra Morena, como un espejo de plata chorreando agua como si fuese el Pilón del Sapo, aquel del que decía mi abuelo que venía el agua desde tan hondo, que la mandaba el Botero (por lo del Pedro y sus calderas, supongo yo). ¡En su vida –en la mía– se había visto así el ejido, revuelta su cara al aire de cientos de revoloteos de azulones, porrones, tarros, frisos, coloraos, cucharas, cigüeñuelas, zampullines o garcetas!
Olía a leña de invierno, ese entrañable y paleto aroma que tanto retrotrae a la inocencia, cuando entraba en el lugar (que así llamaban mis ancestros al retorno a sus hogares tras tiempos de quinterías). Deambulando por sus callejas mal trazadas y peor dibujadas por callosas manos de aparceros y segaores, no podía evitar la evocación de mis tiempos de escuela, tiempos de mugre en las rodillas, de más con pan que de otra cosa y de sueños desbocados; de anhelos y de añoranzas del Trueno Capitán o del Jabato, del Guerrero el antifaz o Rin Tin Tin, de Roberto con su Alcázar y su Pedrín… tiempos de más leche en polvo que de queso americano y escopeta de madera. Otros tiempos…
Estaba sentado en la banca, mi padre, al resguardo de la estufa de carbón, atizando con el gancho los rescoldos y abriendo el tiro para avivarla. La bombona de oxígeno, a su vera, siempre me trajo mal fario, pero era muy necesaria desde que tiempo ha se quedara sin resuello.
–¿Qué tal sa dao?
— ¡Mal, padre, como siempre! Esto tiene mal arreglo… y va a peor.
—¡Si es que no sabéis cazar! ¡Os habéis creído que todo es ir venga, manga por hombro, y al final os pasa lo que os pasa…!
Me quedé mirándole con cara de si la lío o no la lío —como tantas veces hiciera de joven, sin escucharle— y, de pronto, recordé el tiempo que, precisamente, hacía de eso, que no le escuchaba. Amagué mis intenciones de replicarle y agachando las orejas me encogí de hombros… como dándole razón.
Y habló. A trompicones y fatigado, pero habló. Tanto que el tiempo se hizo goma y se encogió y se estiró a su antojo, como quiso, en una atardecida de domingo de febrero.
Y me habló de sus galgos que alargaban las carreras hasta hacerlas ceremonia. De sus reojos a la liebre que atrás dejaban siempre sus colegas de cuadrilla. De sentirla latir en el encame, de olerla y hablarla hasta hacerla todo y parte de ese juego de la vida que es la caza. De apeonar por rastrojos con los pies con los peales, embarrados hasta las cencerretas. Del lance gilándoles la garrota. De la vida y de la muerte que se conjugan, en un segundo, cuando decides qué eres, quién eres y porqué eres lo que eres, un cacero que camina, solitario en el barbecho, en busca de un destino premeditado, en el que, por propia voluntad y sentir, eres capaz de dictar una sentencia grabada en el corazón por los siglos de los siglos… Y me habló de mi abuelo Avelino, de mis tíos Julio, Maxi y Nino, de como, con el hambre, en el Monte Lillo, aprendieron que la caza es vida, nunca muerte… que es pasión, necesidad, sensación y sentimiento. «Y si no eres capaz de sentirla —me dijo—, como la sangre corre por tus venas… mejor que pase de largo y dedícate a otra cosa».
Y mientras hablaba y hablaba recordé las palabras que un día me dijera Pruden, el hijo del tíoGallito, su eterno compañero de cuadrilla, la última vez que le vi, posiblemente en un entierro, que es el único sitio en el que, casi siempre, vemos últimamente a los amigos: «¡Se nos va a quedar tieso en un lindero cualquier domingo por la mañana! ¡Pero no hay un dios que le sujete cuando salta una rabona! Allí está, resoplando como una vieja locomotora, siempre el primero azuzando a la ‘Careta’ y corriendo con la garrota! Y el día que le falte…».
Tuvo que dejarlo, tuvimos que obligarle, pero esa tarde escuchándole en silencio, supe que, en el fondo, no lo había dejado nunca. Esas cosas no se dejan, permanecen en el alma, aunque el cuerpo sea un estorbo. Y se muere por ellas y con ellas.
Cuando enfilaba la larga recta hacia poniente —con un cielo pintón y deshilachado, sin acabar de pintar— camino, un domingo más, de esa, ésta, urbe cotidiana que nos absorbe y deshumaniza, un nudo en el gaznate perlaba mis pupilas. Sentía, orgulloso, mi hermosa tierra, esa que tantos dicen que es seca y fea; sentía mis raíces ancladas a los pardos surcos de un terruño arisco al que hay que arrancarle el fruto con las uñas y los dientes. Y sentía, más, mi gente; ese tiempo irrecobrable, ya perdido para siempre, culpable, como uno mismo, del olvido y la desidia. Culpable, tantas veces, de no escuchar y no vivir más momentos como el de aquella hermosa tarde de domingo de febrero, olvidándonos de la prisa y los conejos. Porque el lance que se queda en el camino, ya no vuelve a desfilar ante los ojos.
Y supe, de una vez por todas y a mis años, que era más importante la risa de Jamín y el avariento apeonar de mi hermano; las judías con oreja de Juan Antonio; el revuelo del ejido y la rabona que se escapa; el reposo de la cabeza en la banca con la estufa… y los sueños de cacero de mi padre.
Dedicado a Antonio Mata García
Por A. Mata.