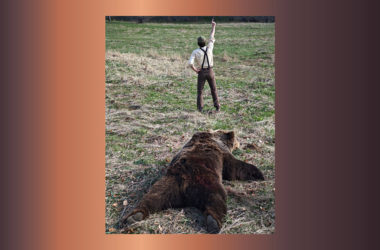Lo peor de la estupidez humana es que quien la protagoniza no es consciente de hacerlo, los que la sufrimos, sí. La penúltima entrega del zafio y aburrido folletín animalista y pseudoecológico, lo tenemos estos días en todos los periódicos y, por supuesto, en la red.
Resulta que allá por los años 90 se introdujeron 67 ejemplares de cabra montés ibérica en la sierra de Guadarrama. La emblemática especie, hasta entonces nacional –en la actualidad, preclaros lumbreras de la administración decidieron comenzar a venderlas a Francia–, había desaparecido de ese entorno y, con buen criterio, se decidió su reintroducción. En el año 2000 se contaban 200 ejemplares. A partir de esa fecha, y dado que se prohibió su caza, que la especie no contaba –ni cuenta– con depredadores naturales y que nadie se preocupó del control de la población, el crecimiento fue exponencial: en 2014 se contabilizaron 3.340 y hoy el número ronda los 4.000, una densidad insostenible, peligrosa para la subsistencia de otras especies que comparten su tipo de alimentación, y con alto riesgo de aparición de epidemias infecciosas, como la sarna.
La administración, en este caso, la Comunidad de Madrid, se ve obligada a tomar medidas para regular la población y hacerla volver a números ‘sanos’ y sostenibles, de unos 1.000 ejemplares, con un máximo de 1.500. ¿Qué van a hacer? La respuesta está en consonancia con su usual actitud: vender unas cuantas a Francia –¡¿?!–, introducir otras pocas en parajes adecuados –como la reserva cinegética de Sonsaz–, ¡bien!, y matar el resto; digo bien: matar, porque, los sesudos funcionarios, van a prescindir, ‘por supuesto’ –dicen los muy cenutrios–, de la posibilidad de hacerlo mediante la caza deportiva sobre ejemplares selectivos.
La estupidez de la disparatada y absurda decisión es triple: por una parte, se priva a la Comunidad de unos sustanciosos ingresos –300 euros por hembra y hasta 3.000 por un macho adulto con medalla–. Por otra, se incurre en un importante gasto extraordinario al tener que sufragar el sacrificio de los animales a base de horas extras de los funcionarios que se designen para la labor, y, para terminar, se impide el legítimo disfrute de los cazadores, muy capaces de realizar a la perfección la necesaria selección, ciudadanos pagadores de impuestos, tasas, licencias y permisos, por lo tanto, con el mismo derecho a practicar la actividad que aman que, por ejemplo, los ciclistas a circular por los senderos de la sierra, y muy, muy hartos de la situación de acoso, intento de derribo y exclusión a la que se nos está sometiendo.
Debemos partir de una base: la pésima ‘gestión’ que se ha hecho –en realidad no se ha hecho nada, más que soltarlas y dejarlas a su aire– en este asunto. Cuando se lleva a cabo la reintroducción de una especie en un hábitat en el que existió con anterioridad, hay que mantener una vigilancia y un control exhaustivo sobre el desarrollo y la evolución de la población. La selección natural es, en estos casos, imposible: la presencia abusiva del hombre, su intromisión descontrolada en el medio ambiente y la ocupación de terrenos naturales, impiden actuar a la naturaleza como lo haría en terrenos vírgenes. Hay que tratar de ‘sustituirla’, en la medida de lo posible, con la máxima diligencia y el mayor de los cuidados, para que la situación –como ocurre este caso– no desemboque en un desastre ecológico y medioambiental. En este punto, cuando de animales salvajes hablamos–calificables como especies cinegéticas–, la caza –ordenada, regulada y controlada– es la herramienta insustituible, y yo diría que exclusiva, para mantener la población de individuos dentro de los límites que la ciencia determina como aconsejables.
El hecho de que, a base de manipulaciones, bulos y falsedades, hayan tomado cierta relevancia algunas asociaciones animalistas con actitudes excluyentes, coercitivas y violentas, no implica, de ninguna de las maneras y por mucho que quieran gritar, que lo expuesto no siga teniendo absoluta validez y total vigencia.
A base de groseras tergiversaciones, vulgares falacias, silencios interesados, y monstruosas mentiras, muchos de esos que se autoproclaman ‘ecologistas’ –sin ser otra cosa que payasos radicales politizados– se dediquen a hacer ruido para intentar ocultar la lógica, reprimir la sensatez y disfrazar la realidad contrastada, no evita que las medidas que sigue tomando, y no tomando, la Administración sigan siendo más propias de las que, sin dudar, tomaría una cabra disparatada.
Alberto Núñez Seoane