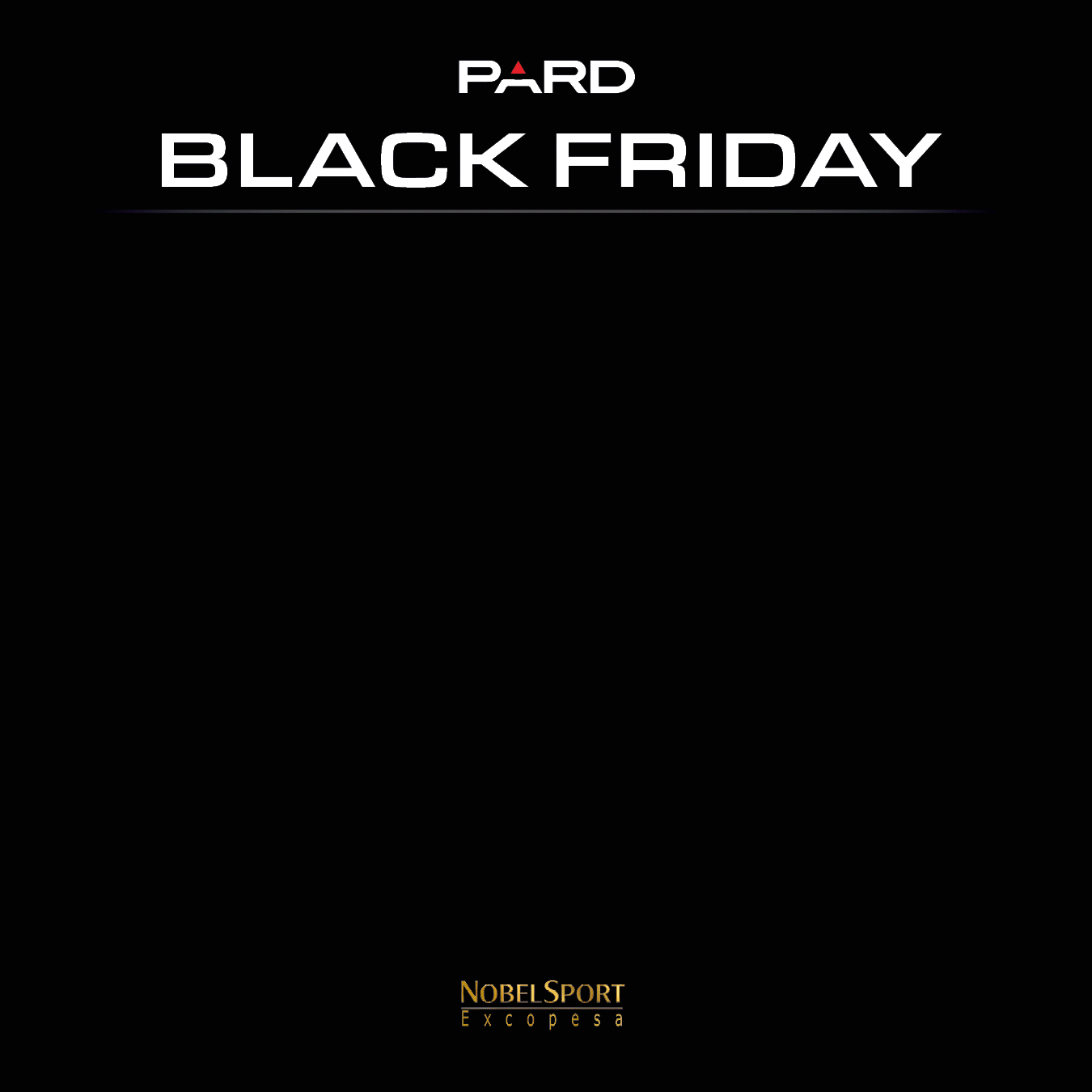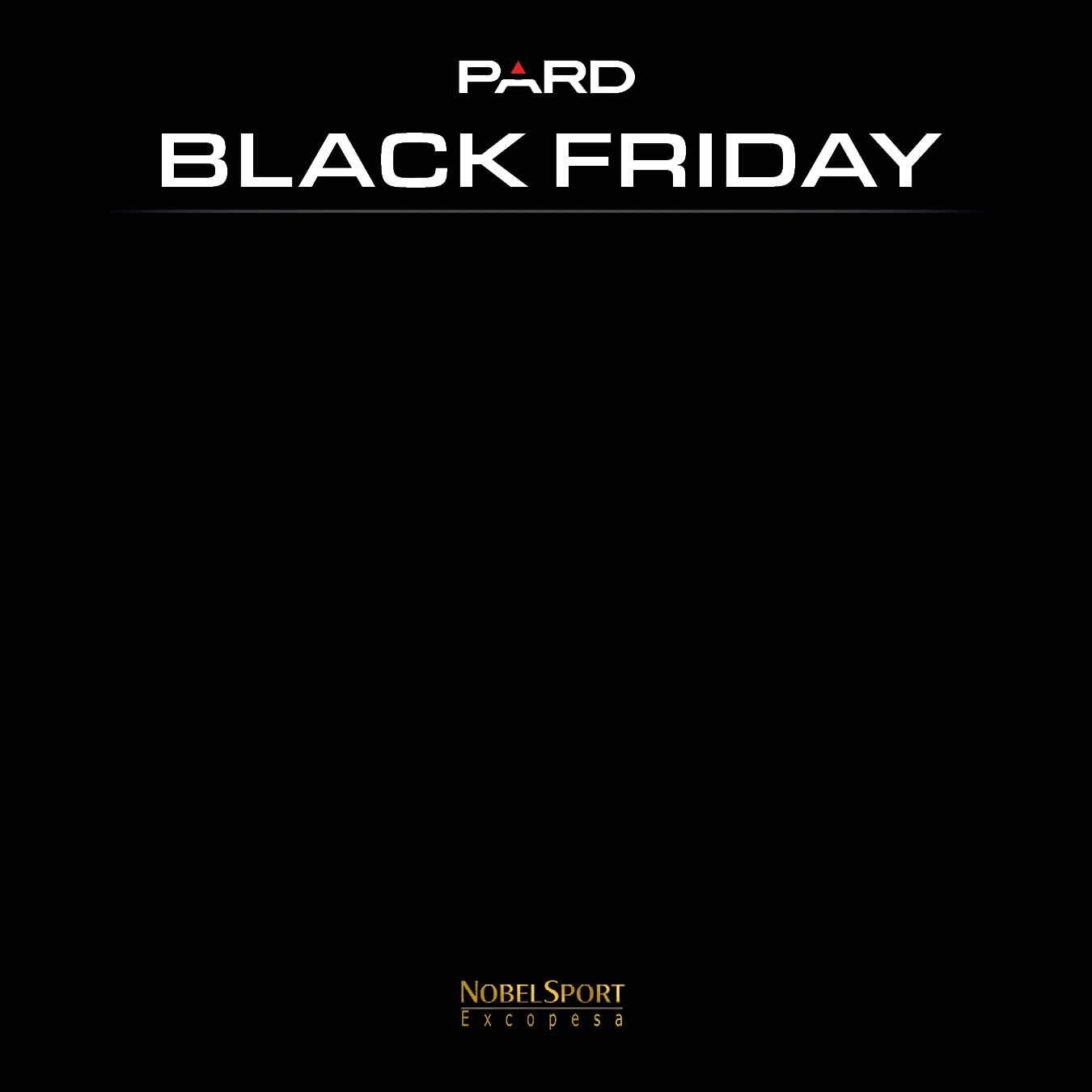A mi compadre Juan Carlos Fernández, jinete extremeño, hombre bueno.
Lo vi desde Dinamita y la escena me regresó al presente; y es que pedí perdón por anticipado, le supliqué a Dios que me perdonara por lo que iba a hacer, pues era un crimen. Y lo cometí con dolo y conocimiento –pecado mortal en términos clericales– aunque otro apretara el gatillo.
Estamos monteando en un morrón de pocas jaras, la caza la hemos apretado allí a base de pienso, de mimos… y de alambres, no nos engañemos. Las corrientes del ábrego y el solano cada vez interfieren menos. Pero allí los hemos pillado, toda la fiesta llena de gente y soltamos colleras y a bailar todo el mundo. Hace un día de chimenea y brasero, para destetar malnacidos.
Hace un día nebuloso, lluvioso, ventoso y asqueroso. Pero no somos terrones de azúcar. Una boda no se suspende por la tormenta. Una montería menos aún. Está saliendo bien, pese a todo lo anterior. No puedo ya con la chaqueta pues no escupe más agua, estoy calado hasta el alma. Carreras por aquellos cerros, gamos de un lado a otro, venados que saltan por encima de las orejas de mi montura. Ríos de agua y sangre que se mezclan con las correntías del barro, qué mescolanza tan espeluznante y zafia.
Llego a un puesto que bajo su paraguas se sonríe porque está siendo un éxito. Jovial y radiante tras su mirada. Le queda poco a la fiesta para cortar la tarta. Me llaman por la radio, a pocos metros hay dos muflones echados bajo una encina, en mitad del raso. Precisamente se han escondido donde nadie les buscaría –lejos del monte–. Me acerco sigiloso y los veo tendidos, intentando camuflarse con el día. Su rastro no llega a los perros porque llueve como si no hubiera un mañana. Dinamita los barrunta, envela, rehúsa un poco, me dice que no, que ya está bien por hoy. Me pudo la espuela y la adrenalina, ordené carga y los levanté de su guarida a galope metiéndolos a placer en el puesto…
No estuvo bien, lo sé. Me arrepentí antes de hacerlo, pero lo hice. Juro que me santigüé. Ya habían terminado –casi– su purgatorio anual pero les pillé la vuelta. Aquel cazador tras su impecable doblete me brindó su amistad eterna y un trago de vino que acepté como las treinta monedas de plata de Judas. Me faltaba la horca para culminar. No, no me quedo con la conciencia calma. Y esta angustia no se arregla plantando un quejigo en una vega. Esto se arregla cuando el campo me ponga la opción de volver a decidir.

Ha pasado una semana. Esta vez voy con Talibán donde una ladra nos lleva inquietos desde hace largo rato. Cantan en el arroyo de Aceituna, en la Sierra de San Pedro, lejos de donde me vendí por treinta monedas de plata. Llego a una gran charca donde una primala da vueltas desesperada rodeada y acosada por una recova que se desgañita con la faena. La observo, desorientada y agotada. Analizo bien su figura para asegurarme de que no tenía ningún disparo. Talibán bufa, nunca le gustaron las cosas fáciles y allí lo fácil es sesgarle la vida a ese bichejo y seguir cazando.
Ahora puedo arrancarme la espina que me pincha el pecho. Saco el látigo y, poco a poco voy careando a los perros sin agitarlos ni golpearlos porque al fin y al cabo ellos hacen lo que les hemos enseñado. Aviso al perrero para que los llame, los voy echando poco a poco mientras la ciénaga se queda en silencio. Ya nadie me ve. Estamos solos la primala y Talibán. Nos miramos, ella jadea agotada y alcanza la orilla. Se detiene pues no se fía del centauro ya que la sierra es chivata y le contaron que se cometió un gran crimen hace pocos días muchas sierras allá. Es hora de saldar cuentas conmigo mismo. Me alejé lo suficiente para que no me viera. La vi salir al poco rato, se sacudió de orejas a penca del rabo, miró de nuevo atrás y, de una corta carrera, alcanzó el perdedero.
Voy camino de la casa, Talibán mueve el mosquero. Va contento, lo sé, y me alivia saber que él ya me ha perdonado. La sierra también pues hace un día de sol y los regatos corren con la embriaguez del jubiloso. Siento tranquilidad en mi entorno. Ahora sólo falta hacer las paces conmigo mismo.
Treinta monedas de plata, por M.J. “Polvorilla”