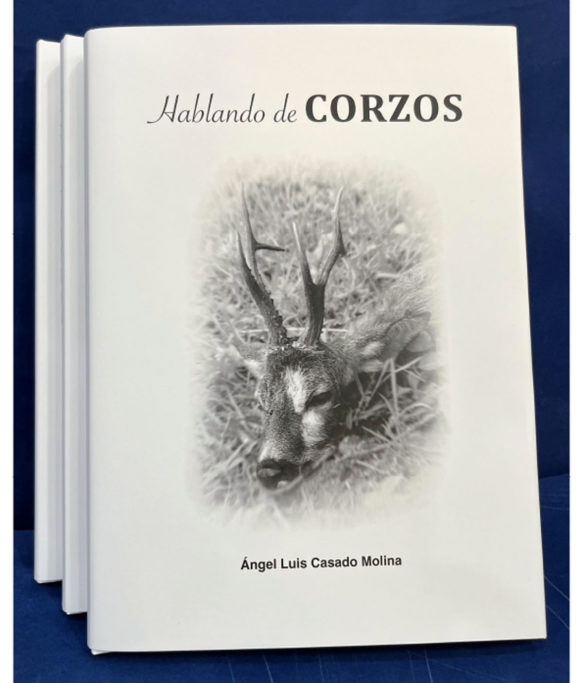Primeros pasos.
Elegir qué ropa vieja llevar al monte y una gorra que no baile en la cabeza. Alguna habrá por ahí.
Quedan las botas. La escasez acorta el camino en su búsqueda y todo queda en las que llevas a diario al colegio. Total, la puntera del pie derecho anda ya pelada de jugar al fútbol con esa lata tirada que encontrabas camino de la escuela y, de regreso, con el ripio que movías a base de punterazos más o menos certeros hasta que lo perdías o llegabas a casa.
No olvidaré aquel jersey grueso de lana gris que me hizo mi madre dibujando ochos con sus manos y agujas. Protegía del frío. Los guantes, también de lana, con algún que otro agujero en las yemas y entre los dedos, hacían un arreglo. ¡No había otros!
Estamos listos, echemos a andar.
El morral a la espalda, agotados los agujeros de la correa para ajustarlo a la misma, colgando iba, por debajo de la cintura, delatando de lejos al zagal que lo portaba.
Naturaleza viva, que bullía al compás del canto de perdices, allá en la sierra o en los confines de la Ibérica, donde fueras te acompañaba, como el trino de tordos y gorriones, de abubillas, de zorzales, verderones… eran parte de nuestra existencia y creímos que, hasta el final de nuestros días, pero desde hace tiempo vemos que no, que desgraciadamente no es así y no es culpa suya. Oír cantar a la patirroja o contemplarla en su hábitat hoy es sencillamente milagroso.

De zapear la mojonera del coto aquella blanca mañana, por entre junqueras, se arrancó una liebre que tumbó Floro, el guisandero de la cuadrilla.
–¡Ea, chaval! Ya tenemos el avío, que de arroz estamos servíos.
Dobló su escopeta sobre el brazo, me tomó del hombro y llevó hasta la puerta de la casilla del coto explicándome cómo la «íbamos» a preparar.
La desolló colgada de una encina próxima y, en menos tiempo de lo que podía imaginar, quedó hecha trozos. Los vertió con cuidado en la sartén, donde bullía el aceite, sobre una oxidada trébede de enrojecidas patas debido a la generosa lumbre que la atacaba. Aún recuerdo el agradable olor que despedía. Realmente abría el apetito.
–Niño, anda y vete a la orilla del monte y me traes una rama de romero, que se la vamos a echar al guiso.
Y allá que iba pensando en la diferencia entre jaras y romeros, que es un decir, intentando acertar con el mandao.

Hervía el caldo oscuro cuando lo regó de arroz, pero, para un chaval de corta edad, aquello había dejado de ser algo emocionante hasta que las voces para acudir a lavarnos las manos en el arroyo cercano nos alertaban de que el rancho andaba listo. De inmediato recuperé el interés por lo que tan solo, un momento antes aburría. Como decía aquel, el hambre que es ¡muu mala!
La llegada de las fieles avefrías venía a ser el anuncio de la apertura de la veda. Prácticamente coincidían. Verlas sobre las verdes siembras confirmaba el cambio de estación a quienes nos habíamos despedido del campo en verano, a la llegada del nuevo curso escolar.
Días de frío y poca caza, de mucha fe e ilusión. De un nuevo mundo por descubrir, de gentes y lugares por conocer. Y por faro tus padres, tíos y abuelos que te enseñaban, educaban y vigilaban. Poco a poco fuimos llenando el zurrón de experiencias, incluso de algunas piezas, y el corazón, de amistades. Compartir. Convivir. Hoy por ti, mañana por mí. Cosas de la caza y de afuera, donde lo aprendido también servía.
Andábamos pendientes del calendario deseando que llegara la fecha señalada. Desde hacía días, ropa y archiperres descansaban preparados sobre la silla de la habitación o en el rincón de siempre y, mientras llegaba la cita, los sueños nos acortaban la espera: conejos huyendo al vivar, perdices que se arrancaban de nuestros pies en vertical, subiendo al cielo, describiendo un arco del todo inalcanzable menos para nuestra soñada escopeta. ¡Bravura vestida de plumas! ¡Qué contradicción, pero que poderío!

Ávido de más, solo cabía esperar al viernes para ver a Félix Rodríguez de la Fuente y seguir disfrutando la naturaleza y lo que cuelga, en la pantalla. Y, entre col y col, me afanaba en buscar en la Biblioteca municipal aquellos libros relacionados con ella o, mejor aún, que hablasen directamente de caza, que en mi caso, alguno lograba encontrar. Al doctor emulaba tomando notas sobre una libreta de todo lo que a un chaval le llamaba la atención o pensaba podía serle útil.
Ilusión que mueve montañas, sueños que empujan a seguir adelante perfilando una manera de ser, de vivir. Esto era y continúa siendo, la caza.
Nos hacemos mayores.
Los años pasan deprisa y llegaron ¡los catorce! Y hasta el Cuartel de la Guardia Civil fuimos a solicitar el primer permiso de armas (con consentimiento y acompañamiento paterno, claro). Inolvidable momento, como el de nuestra primera captura. Heredar la «mocha», la de los «ojos negros», de añejo pavón y gastada madera, además de orgullo, era el reconocimiento, la diplomatura al oficio de morralero. Un paso de gigante, de responsabilidad por la confianza que en ti depositaban tus mentores. Responsabilidad ¡qué también se entrena! Haría bien la sociedad en volver a ponerla en valor, en vez de andar hurtándosela a los hijos.
Y hasta aquí llegó el apeadero de la primera estación en tan largo viaje, quizá la más importante dado la inocente idea que sobre la vida tiene un niño, ese zagal del que les hablaba y que es retrato de muchos. Hambriento de aprender, de experimentar por sí mismo. Años determinantes que marcan una profunda huella. En ellos germina y arraiga una afición difícil de poner en práctica si no se siente, si no se lleva dentro. Tiempos que no vuelven, que merecen no ser olvidados.
Transitar la caza.
Un camino que no se recorre en un día y, si me apuran, ni siquiera en una vida.
Transitar la caza, por Ángel Luis Casado Molina
www.librosdecaza.es / [email protected]